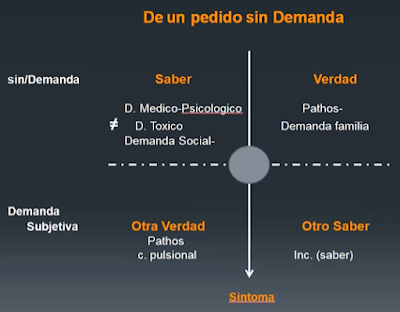Cómo operan las sectas: desapego, pensamiento mágicoanimista, sugestión y la palabra del líder: así realizan la captación
Las personas que están en situación de debilidad o de crisis emocional, o que sienten vacío existencial, son las potenciales víctimas más permeables al discurso único de estos grupos coercitivos; manipulan para generar inseguridad y dependencia.
Las sectas criminales operan porque sus líderes brindan certeza en momentos de quiebre cuando algunas personas se encuentran con vulnerabilidades psicológicas, emocionales y sociales. Ser inteligente o tener un alto nivel educativo no impide que lleguen a involucrarse en alguna. Son más bien los momentos de debilidad o de crisis, la sensación de inadecuación o de que todo está perdido, los que son aprovechados por los líderes, porque llenarán el vacío y la incertidumbres con placebos que irán estabilizando la psique y el sosiego espiritual, ya que se presentan como una salvación o restauración, al principio con palabras y luego con acciones o pedidos inocuos.
Así, de a poco, se va entrando en la dinámica de la captación, que será conciencia de realidad y estén motivadas a realizar un cambio para mejorar su vida o estén decididas a encontrar la felicidad.
Se busca que puedan controlar sus emociones o respuestas afectivas espontáneas para poder ser reprogramadas; se los induce a eliminarlas o a modificarlas, y se implanta las que el líder considera correctas.
Ninguna secta destructiva o criminal va a presentarse al comienzo como lo que es realmente; es muy raro que lo hagan con los referentes sociales que pueden servir de publicidad positiva para captar a otras personas, a las que sí coaccionan una vez que ingresan.
Al ser captadas, comenzará el proceso de aislamiento que servirá, sostenido en el tiempo, para evitar cualquier interferencia con auténticos vínculos afectivos anteriores e importantes que puedan estar notando los cambios radicales y progresivos en sus seres queridos y busquen prevenirlos del peligro que está por venir.
Evadir a las personas significativas y reemplazarlas con las que piensan igual que ellos es esencial en este proceso. Este distanciamiento voluntario con el afuera o “los otros” en pos de una felicidad o mejora tiene otra función, que es la pérdida de noción del tiempo cronológico, porque contribuirá a un grado de desorientación para llevar a alguien hacia la esclavitud psicológica.
Así se los va convenciendo cada vez más a través de vestimentas, rituales que convocan el pensamiento mágico-animista y palabras nuevas con significados específicos que fortalecen una nueva identidad y la unión a través del pensamiento grupal para una captación eficaz.
Luego de este proceso aparece el lavado de cerebro, que es una técnica de control mental que consiste en anular la libertad de acción, asociación, confianza en otros y libertad de pensamiento. Pero para que esto se dé es necesario haber conseguido truncar la tendencia que tenemos los seres humanos a compartir nuestros sentimientos con otras personas.
Así, sugestionar y crear una apatía condicionada a respuestas emocionales básicas se hará más fácil. Por eso, las víctimas de sectas destructivas y criminales suelen caracterizarse por la ausencia de remordimiento o empatía por el sufrimiento ajeno, y pueden mostrarse insensibles al ver o ejecutar actos de crueldad y humillación extrema hacia personas con las que tienen un vínculo afectivo, incluso dentro de la secta.
Esto se desarrolla y perpetúa a través un temor que se va forjando con ideas paranoides de persecución o de perjuicio que, paulatinamente, pasan a ser verdades absolutas. Muchas veces se les hace creer que los enemigos son sus vínculos más queridos en una etapa anterior, los desertores de la secta o familiares que luchen por rescatarlos. Así se logra generar inseguridad, manipulación y dependencia.
A su vez, para contrarrestar el miedo y la sensación de desprotección que se fortaleció con estas ideas del mundo contra ellos, se van implantando nuevas ideas y preceptos con miras a una restauración, revolución o salvación que, a veces, puede incluir al mundo. Con el tiempo y el aislamiento se manipula en masa y se implantan emociones como el odio y la búsqueda de confrontación.
Las normas sociales y culturales con las que llegan las víctimas a una secta son un desafío para el líder, que va a hacer que sean reinterpretadas como le conviene; ahí también entran los intereses económicos, por lo que muchas sectas comienzan con el ardid de “aprender a despojarse de lo material”, que incluye la renuncia a bienes económicos y al apego afectivo. Las normas que no se puedan adaptar serán reemplazadas por normas propias.
Eliminar los impulsos sexuales juega un papel fundamental en el sometimiento, porque controlar estos instintos y liberarlos cuándo y cómo lo ordena el líder hará que el control y la sumisión sean absolutos. Por eso, las personas captadas, poco a poco, irán quebrantando leyes o tabúes que incluyen el incesto.
Tomas Neer y Mary Ellen O’Toole, experfiladores criminales del FBI, plantean que existe una diferencia sustancial que ocurre entre las personas captadas y radicalizadas por sectas destructivas o criminales con las que lo son por grupos terroristas.
Si bien muchos de sus líderes son como dioses o semi dioses que portan y transmiten sabiduría que no solo es terrenal, en el primer caso los súbditos presentan lo que llaman Mirror Thinking o pensamiento en espejo: se ven y quieren ser como el líder, perfectos. En cambio, en el segundo caso se da el Ideal Thinking o la búsqueda de un ideal, que incluso trasciende al líder y al tiempo.
Luego de la masacre de Jonestown, en Guyana, donde murieron más de 900 personas captadas por una secta, lo que para nosotros fue el suicidio y homicidio en masa más impactante de todos los tiempos, para muchos de los sobrevivientes se trató de un acto revolucionario. Algunos de los sobrevivientes que fueron arrancados de ese hábitat y enfrentados con un entorno con leyes que conocían, pero que ya no los regían, presentaron fenómenos alucinatorios y sensaciones de fin de mundo, según informes y reportes del FBI de la época.
Es importante que las víctimas rescatadas y sacadas contra su deseo de este tipo de sectas no sean abandonadas a su suerte, sino que cuenten con una terapéutica psicológica y psiquiátrica especializada para comprender qué los llevó a eso, entender que fueron víctimas de esclavitud psicológica y manipulación de la voluntad, que cuenten con apoyo social para así lograr una readaptación y evitar futuras recaídas.
Fuente: Laura Quiñones Urquiza (28/8/2022) "Cómo operan las sectas: desapego, pensamiento mágico-animista, sugestión y la palabra del líder: así realizan la captación" - La Nación