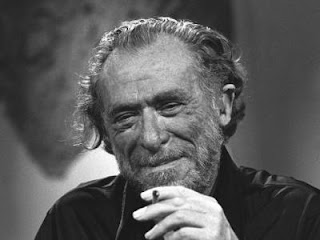La construcción histórica de la categoría de Género.
Esta es la primera clase, entonces, del curso “Género, Sexualidades y Derechos Humanos”. Tenemos no mucho tiempo y los temas son largos y muy profusos, muy trabajados en las ciencias sociales. Vamos a trabajar en la primera parte el concepto de género y el devenir que ha tenido este concepto en las ciencias sociales, y fundamentalmente en el movimiento feminista como uno de los últimos movimientos emancipatorios del siglo XX; y luego vamos a, vinculado a la trayectoria que ha tenido el concepto de género, ver cuál es el impacto que los nuevos grupos socio-sexuales han tenido sobre la categoría.
Seguramente, o mucha gente no sabe que en realidad el concepto de género es un concepto que se forja en el campo de las ciencias médicas. Es un concepto que aparece vinculado al fenómeno de la intersexualidad. El nacimiento de niños a los cuales los médicos les adjudican un sexo ambiguo, dirán ellos, y les asignan un género que al cabo de unos pocos años el niño ya ha hecho propio y no puede desandarlo. Frente a este tipo de fenómenos, lo que advierten los médicos en la década de los años setenta es que existe un área comportamental que no tienen nada que ver con el sexo, con los aspectos biológicos, y que es precisamente el género. Esta diferencia entre sexo y género fue acuñada por John Money y Anke Ehrhardt , como digo en el año 1972, para distinguir las diferencias o diferenciar lo que es lo anátomo-fisiológico para lo cual reservan el concepto de sexo; y la psicología del YO, los roles, lo comportamental, lo conductual a lo cual le reservan el concepto de género. Esta diferencia entre sexo y genero será tomada por la teoría feminista, por el movimiento feminista para mas o menos esa misma época definiendo el género como la construcción social de la diferencia sexual o anátomo-fisiológica.
Las feministas dirán “nacemos machos y hembras y nos convertimos en mujeres y varones”. El hecho de que una niña tenga mayores dificultades para la matemática no tiene que ver con su sexo sino con su género, o sea con las instituciones, el conjunto de instituciones que hacen que las mujeres tengan un aprendizaje diferente al de los varones, como por ejemplo: la adquisición de las operaciones formales. Todos saben que, las mujeres somos mas lentas en la adquisición de las operaciones formales básicas (sumar, restar, multiplicar y dividir) y sabemos que esto se debe a las pautas conductuales que nos han adjudicado desde que somos niñas. Para la adquisición de las operaciones formales es muy importante el desplazamiento del cuerpo en el espacio; como las niñas hemos tenido limitada, ahora no tanto, pero sí hace muchos años, el movimiento del cuerpo en el espacio, en la adquisición de las operaciones formales es un poco más lenta que en los varones. En todo caso lo que quiero decir con esto es que no hay diferencias en el cerebro ni en la genética que nos hagan más “lentas” para la matemática sino que hay, es la cultura la que esta interviniendo en estos procesos.
Entonces, una primera aproximación al concepto de género es precisamente la construcción social de la diferencia sexual o anatomo-fisiologica. Ahora, ¿el género es solo esto?
No, el género no es sólo la construcción social de la diferencia sexual, el género también es una forma de significar relaciones de poder. Hay muchas maneras de significar relaciones de poder en nuestras sociedades jerarquizadas; la clase es una forma de significar relaciones de poder, la etnia es una forma de significar relaciones de poder, podríamos decir las religiones son otras formas de significar las relaciones de poder, la edad y el género es una de ellas, es una forma de significar relaciones de poder que hasta el momento en nuestras sociedades se han resuelto de manera desfavorable para las mujeres. Entonces, si unimos estas dos dimensiones de la categoría de género, podemos decir que: el género es la construcción social de la diferencia sexual y es una forma de significar relaciones de poder en nuestras sociedades occidentales y podríamos atrevernos a decir también en otras que no son occidentales.
Bien, se imaginan el impacto que tuvo este concepto en el campo de las ciencias sociales. En los años ‘80, avanzados los ‘70 y ‘80 en los países centrales y con un poco más de demora en países como los nuestros, se inauguran las áreas de estudios de género o de estudios feministas en los centros académicos. En realidad estos núcleos de estudio precisamente lo que intentan hacer es revisar toda la producción científica a la cual la valoraban como producción científica androcéntrica, había tenido hasta ese momento un sesgo masculino. Y empiezan a revisar esa producción científica y a producir nuevos saberes que estaban alejados de los protocolos académicos. Por ejemplo: en el campo de la Antropología, una de las primeras preguntas que se hacen las antropólogas feministas es: ¿qué hacían las mujeres mientras los hombres cazaban? porque el responsable de la reproducción de la especie era el varón. El varón era el proveedor, era el ejecutor de la caza mayor. Bueno, y hay una antropología feminista y una arqueología feminista que demuestran, por ejemplo, que en realidad la economía familiar era sostenida por mujeres. Y, no por lo varones grandes cazadores. Precisamente porque la caza era un hecho muy poco frecuente en la vida de estas comunidades. Ocurría muy de vez en cuando. Mientras que la recolección y la caza de animales pequeños, estaba en manos de las mujeres quienes proveían más del 70% del alimento familiar. Esto es una de las tantas líneas de investigación que asume la antropología feminista.
En el campo de la filosofía se revisa la filosofía de Hobbes y de Rousseau, el famoso estado de naturaleza que estos dos filósofos habían trabajado. Bueno, en el caso de Rousseau fundamentalmente es sesgo masculino de su producción, su Emilio, su Sofía. Se discute en el plano de la ciencia también la relación sujeto-objeto como una relación de dominio y subordinación del sujeto sobre el objeto, como sustento de la objetividad científica.
En el campo de los Derechos Humanos, hablando de este seminario, se empieza a trabajar el tema de violencia de género; que era un tema hasta entonces transcurría adentro de los muros del hogar y no era un problema político. Solo en Argentina, si nos referimos a nuestro país, fue recién cuando Monzón tiró por la ventana a su compañera Alicia Muñiz empieza la sociedad argentina a darse cuenta de la dimensión que tenía la violencia contra las mujeres. Y pasa de ser un problema privado a un problema público, empieza a ocupar la plaza publica podríamos decir. También en el campo de los Derechos Humanos, una de las primeras objeciones que se hacen es en ocasión de la guerra con Pakistán, las mujeres de Bangladesh que fueron violadas y luego fueron asesinadas por sus propias familias porque eran mujeres que habían perdido la honra familiar. Pedían asilo político y ninguna de las potencias más allá de que reconocían que habían sido abusadas sexualmente... ninguna, pasó muchos años hasta que estas mujeres pudieran conseguir asilo político.
También en el campo de la ciencia política, la introducción del concepto de género fue escandalosa, podríamos decir, tras aquella consigna que seguramente muchos de ustedes conocen que es: lo personal es político. Ya lo político deja de ser valorado como un ámbito exclusivamente masculino, y de lo político partidario y empieza a entenderse que también en el ámbito de la familia hay relaciones políticas y relaciones de poder; y que también las mujeres en su trabajo comunitario en su lucha por las necesidades desarrollan su política comunitaria o su política doméstica.
En fin, el concepto de género atravesó el conjunto de las ciencias sociales y obligó a una revisión de lo producido y a la apertura de nuevos campos de investigación.
Ni hablar en el caso del psicoanálisis, ahí toda la teoría freudiana sobre la envidia del pene, concretamente la explicación de la inferioridad de las mujeres por el tema de la castración y la conducción de esa inferioridad hacia el lado de la maternidad también es revisada por las psicoanalistas feministas, y bueno y existen tratados y textos larguísimos que discuten con Freud y con el psicoanálisis mas freudiano sobre estos temas.
Bueno, hasta ahí todo parece estar en orden, tenemos un concepto de género que nos ayuda a ver una realidad que es opresiva para las mujeres, tenemos un concepto de sexo que ya no va a invadir, que deja de ser la explicación de las diferencias. Empezamos a entender las diferencias no como inferioridad sino como desigualdad social, pero lejos estamos de llegar al summun de la explicación de las sociedades, por llamarlo de alguna manera. Dentro de las mismas filas del feminismo aparecen voces disidentes que empiezan a cuestionar la misma producción feminista, como es el caso de las mujeres lesbianas en primer lugar, y luego un poco mas tarde de las mujeres negras. Las mujeres lesbianas son las primeras que advierten sobre los límites que tiene esta categoría Mujer, que es la categoría que había nucleado al movimiento feminista y era en torno al cual se estaba trabajando todo esto que vengo diciendo. Ellas acusan al movimiento feminista de ser un movimiento homófobo y en principio lo que dicen que no es lo mismo ser mujer en un cuerpo heterosexual que ser mujer en un cuerpo lesbiano. Algo similar dirán las mujeres negras a finales de los ’70, cuya crítica tiene que ver fundamentalmente con temas como los derechos reproductivos.
Las negras dicen que en realidad el movimiento feminista es un movimiento blanco, heterosexual y de clase media. Y que sus luchas por el control de la natalidad y sus consignas del derecho a decidir sobre su propio cuerpo, es una consigna que no les cabe a las negras, de alguna manera, porque ellas venían de un proceso eugenésico, claramente de la época de la esclavitud donde habían sido forzadas a abortar y las habían vuelto infértiles solo por ser negras. Otras de las razones por las cuales discuten con las feministas blancas, y con esta categoría Mujer como una categoría que cubría a todas las mujeres, tiene que ver con, por ejemplo, las campañas que hacían las mujeres feministas en contra de la violencia machista. Eran campañas que se hacían en barrios negros suponiendo que los golpeadores y los abusadores eran negros.
Esta es como la primera ruptura de la hermandad feminista, en todo caso lo que se objeta, dicho sintéticamente, es que la categoría Mujer o podríamos traducir también la categoría genero funcionaba como un perchero de pie, todo lo que tenemos en común las mujeres es el género, y en ese perchero se van poniendo la raza, las religiones, las edades, la opción sexual. Y en realidad lo que dicen estas mujeres es que esto no se trata de sumar diferencias sino que estas diferencias transversalizan de tal manera la corporeidad que hace del padecimiento, un padecimiento peculiar. Estas voces disidentes se mantuvieron, introdujeron rupturas serias dentro del movimiento feminista y llegamos al momento de la crisis del Sida y la epidemia del sida, donde las mujeres lesbianas y los grupos gays comienzan a tener vinculaciones que hasta ese momento no tenían. Precisamente organizan frentes y grupos de estudios que son los famosos estudios gay- lésbicos, luego estudios queer, donde trabajan un tema que había sido olvidado por la teoría feminista que es la sexualidad. Lo que dicen estos grupos es que el género es una categoría que jerarquiza entre varones y mujeres pero que las sexualidades también tienen un contenidomjerarquizador: que no es lo mismo ser homosexual que heterosexual, tener una opción monógama que no monógama, tener una sexualidad para el comercio que tener una sexualidad solo para la familia, no es lo mismo ser prostituta que ser ama de casa, en fin, que hay una serie de jerarquías que tienen que ver con la sexualidad y que la sexualidad es un tema que el feminismo no había trabajado lo suficiente. Cada vez que el feminismo hablaba de sexualidad terminaba hablando de género. Claro se abre una puerta que hasta ese momento estaba cerrada. Porque concentrándonos básicamente en nuestro país pero que sucede anteriormente en los países centrales al tiempo que se objeta el concepto de mujer se objeta también el concepto de género.
Si el género es la construcción social de la diferencia sexual, no hay porque suponer que de un sexo macho va a devenir un genero varón; y si hay una persona sexuada hembra y el género es de carácter cultural, no hay por que suponer que de tal corporeidad tiene que devenir un género femenino.
En ese paso entre el sexo y el género aparecen grupos como son los grupos de diversidad sexual, concretamente el travestismo y el transexualismo en nuestro país en los años ’90. Por supuesto que los movimientos de diversidad sexual tienen una visibilidad anterior, en los años 90 ya estaban las Marchas del Orgullo Gay-Lésbico, eran solamente del Orgullo Gay-Lésbico; ya habían conseguido en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires la cláusula en contra de la discriminación por la opción sexual, y los grupos de travestis y transexuales eran el largo etcétera de este movimiento Gay-Lesbico, o sea las marchas eran marchas Gay-Lésbicas y etc., y en ese etcétera estaban las travestis, transexuales, intersexuales, bisexuales.
Las reivindicaciones eran claramente diferentes, como son ahora, las agendas de las compañeras travestis son diferentes a la de los compañeros gays y lesbianas.
Para el año 95 es la primera vez que el travestismo consigue sumarse al movimiento GLTTTBI como travestismo, no como ese largo etcétera, y para el año 98 cuando se discute en la Ciudad de Buenos Aires y se derogan los edictos policiales y se discute el nuevo Código de Convivencia Urbana, el travestismo comienza a tener una visibilidad política que hasta ese momento no tenía. Y empieza a participar mas sistemáticamente en las marchas del orgullo gay y a formar parte de esta diversidad sexual que hoy vemos en nuestro país y que ha tenido expresiones claras como la Ley de Identidad de Género que es una ley claramente revolucionaria mucho más que, desde mi perspectiva, que la Ley de Matrimonio Igualitario.
Por supuesto que las relaciones no siempre son pacíficas, o mejor dicho siempre hay conflictos y está atravesada por relaciones de poder como cualquier movimiento político. Pero en todo caso, esta sumatoria de grupos de diversidad sexual diferentes, no son más que la expresión de Gritos de Libertad, podríamos decir, de grupos que hasta este momento no tenían esa voz y que hoy la tienen desde el espacio público y tienen la posibilidad de acceder a derechos que hasta entonces estaban vedados.
Fuente: Curso “Géneros, sexualidades y Derechos Humanos” MÓDULO 1: Disertación de la antropóloga Josefina Fernandez.