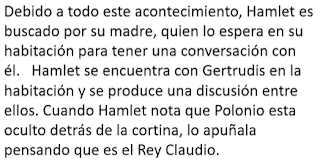Tantos años huyendo y esperando y ahora el enemigo estaba en mi casa. Desde la ventana lo vi subir penosamente por el áspero camino del cerro. Se ayudaba con un bastón, con un torpe bastón que en sus viejas manos no podía ser un arma sino un báculo. Me costó percibir lo que esperaba: el débil golpe contra la puerta. Miré, no sin nostalgia, mis manuscritos, el borrador a medio concluir y el tratado de Artemidoro sobre los sueños, libro un tanto anómalo ahí, ya que no sé griego. Otro día perdido, pensé. Tuve que forcejear con la llave. Temí que el hombre se desplomara, pero dio unos pasos inciertos, soltó el bastón, que no volví a ver, y cayó en mi cama, rendido. Mi ansiedad lo había imaginado muchas veces, pero solo entonces noté que se parecía, de un modo casi fraternal, al último retrato de Lincoln. Serían las cuatro de la tarde.
lunes, 13 de enero de 2025
Episodio del enemigo, cuento de Jorge Luis Borges
miércoles, 6 de noviembre de 2024
El libro interminable
¿Sabías que existe un libro que nadie podrá terminar de leer en su vida y que tan solo cuenta con 10 páginas?
lunes, 31 de julio de 2023
Borges: "Cuando me siento desdichado..."
miércoles, 19 de julio de 2023
Arrimando al concepto de goce místico: La Transverberación
En la teología y en la espiritualidad católica la transverberación es considerada un regalo espiritual otorgado a personas que logran una intimidad mística con Dios, consistente en una «herida espiritual en el corazón», otorgada como señal del amor profundísimo a Dios por parte del místico.
En el siglo XVI, un grupo de hombres y mujeres inician en España un modo distinto de vivir la religiosidad, en el que la temática religiosa y la temática erótica se anudan de una manera especial. La mística cristina tiene la pretensión de identificarse a la pasión de Cristo, de esta manera el término “pasión” sufre una transformación pasando de ser algo pasivo, a tener una connotación opuesta que implica actividad: hay en el místico una voluntad de querer vivir la pasión, de querer experimentar esta mezcla de éxtasis y sufrimiento, que va más allá del principio del placer, principio del que Freud dice que es un límite a no sobrepasar cierto nivel de tensión y cuando este límite se sobrepasa, el placer y el sufrimiento se amalgaman en eso que Jacques Lacan nombrará como goce.
Vía un ángel cabe mí hacia el lado izquierdo en forma corporal, lo que no suelo ver sino por maravilla. [...] No era grande, sino pequeño, hermoso mucho, el rostro tan encendido que parecía de los ángeles muy subidos, que parecen todos se abrasan. Deben ser los que llaman Querubines [...]. Viale en las manos un dardo de oro largo, y al fin de el hierro me parecía tener un poco de fuego. Este me parecía meter por el corazón algunas veces, y que me llegaba a las entrañas. Al sacarle, me parecía las llevaba consigo y me dejaba toda abrasada en amor grande de Dios. No es dolor corporal sino espiritual, aunque no deja de participar el cuerpo algo, y aun harto.
Libro de la Vida. Capítulo XXIX
En el caso de Santa Teresa de Ávila, este fenómeno es descrito en su obra autobiográfica "Libro de la Vida", en el que relata una visión que tuvo hacia 1562 donde un ángel se le apareció y clavó una flecha ígnea en su corazón.
Bernini creó uno de los grupos escultóricos más espectaculares del barroco, este éxtasis de Santa Teresa que muestra el momento en el que Santa Teresa de Ávila recibe el don místico de la transverberación (tal como describe en su Libro de la Vida).
jueves, 29 de junio de 2023
Del pecado y la culpa
La culpa es uno de los fundamento de las neurosis, en el sentido que el sujeto carga con culpas que no le pertenecen. El sujeto se constituye inscribiéndose en una cadena de generaciones, pero a condición de incorporar una deuda que lo preexiste. La deuda es del Otro y el sujeto la subjetiviza como culpa.
¿Se trata entonces de desculpabilizar a los pacientes? Más bien se trata de apropiarse de la deuda, porque no es lo mismo heredar algo que asumir una herencia. El superyó es lo heredado y asumido por otros. Ahí es donde está el trabajo: asumir una herencia implica establecer diferencias con lo quie se incorpora. La asunción de una deuda sin diferencias produce el aplastamiento subjetivo del superyó. Con la neurosis se trata de realizar un trabajo con la herencia del Otro.
Un caso de la literatura.
En la novela "Cometas en el cielo", el protagonista relata cuando confrontó a su padre por tomar alcohol, siendo que para los musulmanes esta conducta es un pecado. Lo interesante es cómo este padre interroga esta idea.
viernes, 16 de junio de 2023
La crisis de la mediana edad
martes, 25 de abril de 2023
Ver no es lo mismo que mirar. Un ejemplo en la literatura.
El personaje bibliotecario de la novela de Umberto Eco En nombre de la Rosa, llamado Jorge de Burgos, es un monje anciano e invidente, venerado y temido, de enorme erudición, que dirige una abadía donde varios monjes han sido asesinados en extrañas circunstancias.
Dice en la novela:"Clavaba los ojos en nosotros como si nos estuviese viendo, y siempre, también en los días que siguieron, lo vi moverse y hablar como si aún poseyese el don de la vista. Pero el tono de la voz, en cambio, era el de alguien que solo estuviese dotado del don de la profecía"
Umberto Eco reconoció publicamente la influencia literaria de Borges en el personaje de Jorge de Burgos.
—Me gustaba la idea de tener un bibliotecario ciego y le puse casi el mismo nombre de Borges—
jueves, 13 de abril de 2023
La Angustia y las Intervenciones del analista (Isidoro Vegh)
La función de la angustia. ¿De qué peligro nos anoticia?
¡¡Importante!!
Fernando Ulloa: “La única subversión que el psicoanálisis propone es la del sujeto cuando asume su deseo”.
- La angustia señal lo anoticia al sujeto de algo preciso: que se halla ubicado como objeto para taponar la falta del Otro.
- Es una señal dirigida al Yo del sujeto, proveniente de la trama inconsciente.
- En la angustia señal, el sujeto se sostiene en el mundo a través de su trama fantasmática.
- La angustia señal es susceptible de interpretación, como intervención privilegiada del analista.
- Irrumpe en la subjetividad de manera traumática, sin aviso previo y de manera ilimitada.
- Puede provenir de: la realidad externa (ejemplo: pandemia), del Ello (pulsiones sin dique) o del Superyó (exigencias desmesuradas, sin límite alguno).
- El sujeto queda arrasado, se desarma su fantasmática que lo sostiene en el mundo. Aparece, así, el puro cuerpo.
- Las intervenciones del analista se orientan a las construcciones, es decir, a armar -nuevamente- la trama fantasmática.
Amplío esto con ChatGPT:La teoría de conjuntos, desarrollada por el matemático Georg Cantor en el siglo XIX, establece que para un conjunto finito no vacío, siempre hay al menos un elemento que falta en otro conjunto. Esta afirmación se conoce como el Principio de Faltante o el Principio de Omisión.
Formalmente, si A y B son conjuntos finitos no vacíos, y A está incluido en B (es decir, todos los elementos de A están en B), entonces existe al menos un elemento en B que no está en A.
Este principio se utiliza en la teoría de conjuntos y en la matemática en general para demostrar la existencia de elementos faltantes o para establecer propiedades de conjuntos. Por ejemplo, se puede utilizar para demostrar que hay diferentes tamaños de infinitos, o para probar que hay números irracionales entre los números racionales.
Es importante tener en cuenta que este principio se aplica solo a conjuntos finitos no vacíos. Para conjuntos infinitos o vacíos, pueden aplicarse otras reglas y principios de la teoría de conjuntos. Además, el Principio de Faltante no especifica cuántos elementos faltan en B en relación con A, solo asegura que al menos uno falta.
jueves, 9 de marzo de 2023
El aislamiento en púberes y adolescentes: ¿A qué de debe? Intervenciones clínicas.
Notas del Taller Clínico Virtual «El aislamiento en púberes y adolescentes ¿Qué-hacer en la clínica?» Miriam Britez (28 de enero de 2023) ver "la previa"
El aislamiento es un fenómeno que se da entre personas jóvenes y la consulta no suele darse sino hasta que la misma se encuentra avanzada. La idea es pensar que si alguien está aislado, es porque hay un sufrimiento. Jóvenes que se encierran en su habitación y evitan el contacto con el mundo exterior. Pueden evitar cualquier encuentro que no sea de forma virtual, lo que reduce el contacto humano al mínimo.
La clínica con púberes y adolescentes presenta ciertos desafíos y flexibilidad, pues por momentos escuchamos a un niño, mientras que por otro nos la vemos con las posibilidades de un adulto.
Especificidades de la clínica con púberes
- Es una clínica que tiene la presencia de los padres, que aún están presentes de manera real en la constitución del sujeto. En la conferencia 34, Freud habla de esta variante, en términos del influjo analítico.
- El juego no está disponible como manera de intervención, pero tampoco hay una palabra lograda.
- En general, el púber es traído a la consulta por sus padres. Hay implicancias transferenciales con los padres.
La presencia de los padres puede ser excesiva o insuficiente. Ante padres excesivos, la inhibición resta como una contracara a este exceso. En la inhibición el sujeto muestra algo de su sufrimiento, pero es un sufrimiento sin decir. La inhibición es una limitación del movimiento que impone la parte inconsciente del yo para no despertar la angustia. Lacan lo trabaja en el seminario X, en relación con la angustia.
La angustia aparece como un peligro ante lo desconocido. Si la angustia es una señal en el yo ante lo pulsional, que puede ser desbordante. Mientras el miedo está nombrado y se repite ante el mismo objeto, en la angustia no sucede lo mismo.
La inhibición es un parapeto yoico. De aquí provienen la mayoría de las conductas de fracaso. En la inhibición, el sujeto da a ver algo de su verdad. Es un decir que "no", pero no de modo articulado al lenguaje, sino un no sostenido en acto: no estudio, no como, no salgo, no hablo. Algunos de los efectos del atrapamiento tienen que ver con el mal humor, la ansiedad, los autorreproches, la pereza y el desgano.
Muriel Barbery, en su libro La elegancia del erizo, hace decir a la protagonista Paloma su sensación de vacío. Ella dice, sin dramatismo:
Relacionado: Conferencia de la misma autora: No a cualquier precio se alcanza la adolescencia. Intervenciones del analista
La adolescencia es un tiempo de pasaje desde la niñez hacia la adultez. es un tiempo de desasimiento de la autoridad parental. Los lazos libidinales que lo ligan al otro parental se debilitan. Es lo que Freud describe en La novela familiar del neurótico. Un proceso de reescritura de las marcas fundantes, donde se inscribe un origen del sufrimiento.
En El malestar en la cultura, Freud plantea tres fuentes del sufrimiento: desde el mundo exterior, desde el propio cuerpo y del vínculo con los otros. Este último es el más difícil y doloroso. Estas tres fuentes de sufrimiento tienen en el adolescente un gran protagonismo y muchas veces suceden simultáneamente. El adolescente lleva a cabo un intenso trabajo psíquico para lograr la metamorfosis de la pubertad. Algunos de estos trabajos son:
- La reconfiguración de la imagen narcisista.
- La reedición de la dramática edípica.
- La construcción de la intimidad. Allí se verifica el desasimiento de la autoridad de los padres, que deben quedar afuera.
Todos estos movimientos avanzan, retroceden o se detienen. El aislamiento puede pensarse como un momento de detenimiento de este movimiento de separación. La construcción de la intimidad del adolescente no solo lo implica a él mismo, sino también a los padres. Si los padres están demasiado presentes o ausentes, el analista deberá intervenir por ahí, señalando o trabajando con ellos estos puntos que obstaculizan este proceso de construcción de la intimidad.
Muchas veces los padres no logran reconocer el espacio -físico o no- que necesita el sujeto para reconfigurar su narcisismo. Por ejemplo, en cierto momento los padres deberían tocar la puerta antes de entrar o pedir permiso. Los padres suelen ponerse ansiosos ante los tiempos que requiere la metamorfosis.
Hay una prohibición básica, producto de la intervención de la metáfora paterna, que debería operar para que ella no reintegre su producto. Hay madres que piden que se les cuente todo.
Caso clínico:
Joven en quinto año del secundario es atendida por ataques de pánico. Aparece un tartamudeo pertinaz, que le impedía pasar al frente. La madre aparece como alguien comprensiva. La joven relata estar insegura con su sexualidad, pues a los 13 años ella había tenido un acercamiento con una chica. La madre significó eso como que no podía ser. La joven retoma esta pregunta, tiene encuentros con una amiga y finalmente conoce a otro chico en la escuela y comienza una relación. Esta relación coincide con el fin de los ataques de pánico.
Un día ella concurre diciendo que se mandó una cagada. Dice que se quedó a dormir en lo del novio y la madre le armó una escena donde ella la increpó por tener relaciones sexuales. La chica no quiso decirle a su madre más información de cuándo fue, a lo que la analista responde "Eso forma parte de tu intimidad", convalidando la posibilidad de apropiarse de sus espacios y tiempos para terminar de consolidar su intimidad. La analista decide no recibir más a los padres, siendo que está en un punto de salida de la pubertad y la adolescencia.
Con la pandemia de COVID 19, la población sufrió la proscripción sanitaria, por parte de las autoridades, para preservarnos a todos. La virtualidad pasó a ser el único medio de estar en contactos con otros por fuera de la familia. La gente quedó viviendo con su grupo familiar, aislados de los otros. Hoy nos preguntamos qué efectos tuvo esta cuestión del aislamiento impuesto. ¿Qué respuestas y efectos tuvo? Los lazos de miles de adolescentes se vieron afectados por esa intrusión de la pandemia. ¿Qué pasó con los adolescentes que tramitaron su tiempo en la pandemia? El tiempo de simbolización de ese pasaje se vio dificultado. Ej. los viajes de egresados, la fiesta, etc.
En la pandemia, el semejante era temido, portador potencial de la muerte, que en muchos casos se concretó. Hoy muchos adolescentes tramitan el duelo por seres queridos, además de los duelos propios de su tiempo. Hoy, en la salida, ¿Qué lugar tiene el semejante? En la clínica aparecen búsquedas urgentes en un intento de construir o reconstruir el lazo con los otros. Aparecen sujetos con pocos recursos para relacionarse con otros. Aparecen desbordes de angustia, sensación de vacío, la falta de deseo, el desgano, el desinterés generalizado: "Me da paja". El par presencia-ausencia se vio seriamente obstaculizado en la pandemia. Aquí, el aislarse es un intento fallido de separación: un aislamiento dentro de lo familiar.
Los proyectos identificatorios también están dificultados, cosa que hay que construir en las consultas ante la pregunta de quién soy.
El aislamiento y la evitación social son respuestas subjetivas. El púber se defiende a asumir una posición subjetiva en relación a la sexualidad, al deseo y al goce. También en acceder a las responsabilidades que implican habitar un sistema simbólico organizado, como la escuela, la secundaria, elegir una carrera, oficio o simplemente trabajar. Son dificultades para incluírse en un sistema simbólico.
Aparecen también fallas en el ideal, que se instala a partir de la eficacia de la función paterna. Es uno de los productor por el paso del Complejo de Edipo. La caída de la eficacia del Nombre-del-padre genera sujetos que no reconocen la falta o la castración y aparecen sujetos orientados por el más allá del principio del placer (goce).
El adolescente, confrontado a los duelos de su tiempo (cuerpo infantil, padres de la infancia, la identidad), realiza un repliegue narcisista. No obstante, también necesita de un Otro que lo acompañe y sostenga. Eso implica delimitar su territorio desde el respeto. La mirada del semejante también se vuelve importante.
En definitiva, las coordenadas para leer el aislamiento deben estar dadas por el malestar de la época y las lo subjetivo de cada caso. El lo contemporáneo asistimos a la vigencia del discurso capitalista, que privilegia a los objetos de consumo, donde los adolescentes son consumidores... o consumidos. También tenemos lo actual, que para el psicoanálisis es lo no historizado y que no entra inscripto en un sistema simbólico. Ambas dimensiones, lo contemporáneo y lo actual, se encuentran superpuestos de una manera compleja. Los analistas tenemos que pensar cuestiones teóricas que nos ayuden a orientarnos mejor en los tratamientos.
sábado, 17 de diciembre de 2022
Seminario 6: El duelo y Hamlet (1)
Lacan trabaja Hamlet en el seminario 6, donde propone una buena forma de trabajar el duelo, pero también una buena forma de trabajar el psicoanálisis. En este seminario, "El deseo y su interpretación", Lacan dirá que el deseo es la interpretación.
La dimensión de la cultura habla de una estructura en relación a una ley o legalización que nos envuelve a todos. Esa legalización tiene que ver con el delirio del mito del Edipo y la interdicción del incesto de Levy Strauss. El problema del sujeto, no de la modernidad, pero tampoco sin él, está en función de la estructura. Lacan expresa como:
Es decir, el sujeto se descuenta del enunciado para contarse en la enunciación. El inconsciente, en ese punto, va a tener una legalidad.
Para Freud, el inconsciente puede ser descriptivo, tópico ó dinámico...(...)