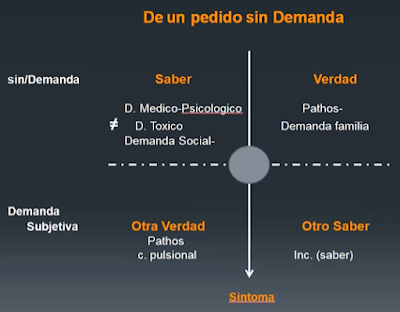Notas de la conferencia dictada por Alberto Fernández - 21/05/2019
Este título de ser un sujeto en posición de objeto nos da la posibilidad de pensar al masoquismo más allá de la idea popular que se tiene acerca de quien encuentra placer en el dolor o el masoquismo en relación a la escena perversa.
Freud pescó que el masoquismo no es únicamente una cuestión de placer en el dolor. En la psiquiatría de la época se le llamaba algolagnia y Freud no toma este término. Masoquismo tampoco es un término de Freud, sino de Krafft-Ebing, de donde él lo toma. Freud hace un desarrollo que intentaré mostrarles.
Tomar la idea del sujeto en posición de objeto nos permite también reflexionar sobre los masoquismos que Freud clasificó: el masoquismo femenino, moral y el perverso. El masoquismo moral es el menos espectacular, pero el más cercano a nuestra experiencia de nuestra práctica cotidiana. Este tipo de masoquismo se diferencia del masoquismo perverso.
El alcance ético del masoquismo toca la cuestión de dónde está el bien. Si el bien está en el placer o en el mal. Varias religiones y algunas corrientes filosóficas toman ciertas referencias a esto. El masoquismo pone en crisis el reinado del principio del placer. Muestra de un modo evidente que el ser humano no necesariamente quiere su propio bien. Es algo sencillo pero enorme por su alcance. Produce una disyunción entre el bien y el placer y serias diferencias entre corrientes y discursos ideológicos y filosóficos donde piensan que en la condición humana está en juego el placer. El psicoanálisis no niega que en el humano la dicha y la felicidad se obtengan vía el placer. Pero también dice que no es lo punico que está en juego en la condición humana. También está en juego lo que padecemos, lo que no anda, lo que no marcha.
Entonces, decíamos que el masoquismo implica una cuestión ética que pone en crisis el reinado del principio de placer. No es el placer lo único que domina la vida anímica del sujeto. No suele ser fácil admitir que las distintas formas de violencia y agresividad hacia los otros forman parte de lo humano; mucho menos es admitir que nos agredimos, nos desvalorizamos y humillamos a nosotros mismos.
Desde Freud, el masoquismo es un dato de estructura, porque forma parte de eso que él llamó pulsión de muerte. Él decía que la pulsión de muerte es un supuesto indispensable, es decir, que no puede no estar. Habita el psiquismo humano. Y este supuesto indispensable, a partir de lo cual hay masoquismo, también tiene otras expresiones. En el campo subjetivo estas expresiones son la culpa, la compulsión a repetir lo traumático, la agresividad a los otros, las distintas formas de autodestrucción. También constatamos que en los impasses de la cura de nuestra práctica la reacción terapéutica negativa, que luego veremos cuando tomemos el masoquismo moral.
La inclusión de la pulsión de muerte, cuyo descubrimiento hace cambiar a Freud su práctica y su teoría en 1920, es a partir del texto Más allá del principio de placer. No solo está la posibilidad de pensar que la pulsión de muerte está en lo psíquico, en el amor, en las relaciones y en el goce, sino que también está también en el campo de la cultura. Por eso Freud hablaba también de El malestar en la cultura.
Freud decía que habían 3 fuentes de sufrimiento en la humanidad: las catástrofes naturales, la enfermedad del cuerpo y la insuficiencia de las leyes para poder generar relaciones armónicas en nuestra sociedad. No se trata únicamente de nuestra sociedad actual, sino de la sociedad en total. Hay siempre algo inevitable que marca este signo de sufrimiento. Esto él lo ubica en ese lugar psíquico de autodestrucción. Lacan, en cambio, lo sitúa como la imposibilidad de lo simbólico para significar mejores leyes, ordenamientos simbólicos que rijan el comportamiento de lo social.
En relación a las 3 fuentes de sufrimiento, en la catástrofe un psicoanalista tiene poco que hacer. Puede hacer un poco más en relación a las enfermedades del cuerpo. Y si tiene la posibilidad de no retroceder a poder pensar qué puede hacer el psicoanálisis en relación al lazo social, especialmente cuando se trata de la relación del sujeto al Otro. Para hablar de masoquismo social hay que tener precauciones epistemológicas, que de algún modo respondan a los términos conceptuales de la teoría desde donde son trabajados y que tengan su pertinencia de objeto de conocimiento.
Decía esto que en relación a tomar lo que no va, lo que no marcha, está en todos los campos de la vida humana. Y algunos de estos campos nos conciernen especialmente a nosotros. Lacan va a llamar a esto el lugar de lo real, es decir, aquello que no anda, que no marcha.
Hasta aquí la dimensión ética del masoquismo. Luego hay que decir que el masoquismo forma parte de la constitución del sujeto. El masoquismo era considerado, básicamente, una perversión. Freud lo planteó como un componente de la constitución psíquica de cualquiera, a partir de que él afirmó el carácter polimorfo de la sexualidad infantil. En este carácter polimorfo de la sexualidad infantil, el masoquismo es constitutivo. Por lo tanto, el masoquismo es constitutivo del sujeto. Acentúo esto porque que el masoquismo forme parte de la estructura del sujeto es independiente de que alguien sea masoquista. Esto le da al masoquismo el estatuto de ser parte de la estructura del sujeto y no del avatar que ha tenido tal sujeto en relación al masoquismo.
Freud denomina masoquismo primario al residuo o resto que queda de la mezcla pulsional entre las pulsiones de vida y pulsiones de muerte. Este es un residuo irreductible que Freud sitúa en la mezcla pulsional, que es el dualismo pulsional. Retengamos la idea de resto, residuo.
Lacan, por su parte, plantea un masoquismo primordial a partir de la entrada del sujeto en el lenguaje. Ningún sujeto es causa de sí, ningún sujeto puede decirse sin el lenguaje, necesita de él. Depende de la palabra, aunque la palabra no lo pueda significar del todo. Esta operación, que es muy importante, es la alienación. La alienación consiste en la dependencia del sujeto respecto del lenguaje. Le es necesario para decirse.
¿Cómo combinamos masoquismo con la entrada del sujeto al lenguaje? Retengan que si el sujeto necesita de la palabra, entonces depende del significante y del lenguaje. La dependencia del Otro es más interesante de lo que es un sujeto en posición de objeto. Voy a ser más fuerte aún: en relación al lenguaje, el sujeto está coordenado a representarse para existir. No tiene otra que representarse para existir y está condenado a esto. Por lo tanto, está sometido al mismo. Dependiente, condenado y sometido. Quiere decir que efectivamente, en la estructura de la constitución subjetiva, esto ya está funcionando en términos de lo que va a tener que arreglárselas el sujeto, con su lugar de objeto. También recordemos que en cuanto a la dependencia y el sometimiento, hay que recordar la condición de prematurez en la que nacemos. Desde el nacimiento, el bebé, por su prematurez depende del Otro, que podría ser la madre.
Masoquismo femenino, masoquismo perverso y masoquismo moral.
Masoquismo femenino. En primer lugar, despejemos la idea de que el masoquismo femenino sea que las mujeres son masoquistas. El psicoanálisis no plantea eso. Freud siguió a Krafft-Ebing, de quien tomó la nominación de masoquismo, quien planteaba que la castración era característica de la mujer, así como también ser poseída sexualmente y parir. Freud no pensaba que las mujeres fueran masoquistas; a punto tal que cuando comentaba el tema del masoquismo femenino en El problema económico del masoquismo, él comenta de casos de hombres y no de mujeres.
El masoquismo femenino no corresponde a las mujeres como una cuestión de sexo anatómico. Es más, Freud dice que el masoquismo femenino es el más accesible a la observación. Lacan, a su turno, lanza un enunciado que va a reorientar este tipo de deslizamiento imaginario: dice que el masoquismo femenino es un fantasma masculino. Es decir, se trata de cómo un hombre arma su fantasma de encuentro con su objeto de deseo y no algo inherente a la mujer. Es impresionante el corte que él produce a ese deslizamiento imaginario que venía de Krafft-Ebing y Freud.
Comentemos en este punto un aspecto que va de la idea sacrificial y sometimiento que sugiere el concepto de masoquismo femenino a lo que es la mentalidad cultural sobre la mujer tratada como objeto sexual, con todo el peso denigratorio que conlleva dicho imaginario y uno de los ejes importante de la reivindicación de género de los últimos años.
El objeto a, del que Lacan dice que es su único invento, tiene la característica de resto y por otro lado el objeto a es causa de deseo. Es causa de deseo y por otro lado residuo. También digamos que lo pasivo y activo suele asociarse con femenino y masculino. Si pensamos a lo pasivo como hacerse objeto del otro y lo activo en buscar el objeto en el otro, entonces difícilmente vamos a encontrar ahí una relación directa con el sexo anatómico. Ya es un sujeto que se hace objeto en otro, en ese punto es pasivo, hombre o mujer. Y un activo que busca el objeto en el otro puede ser también de cualquier sexo. Nos estamos despegando de la cuestión de la relación con el sexo anatómico. Lacan decía, del encuentro amoroso, que es el encuentro de alguien que no lo es con alguien que no lo tiene. Es muy ingenioso, porque tampoco dice del sexo y sin embargo es cierto que no solo hay esta tensión variante en el encuentro amoroso con esto que nunca encaja del todo y que también marca que hay una imposibilidad del lado de cada uno. ¿Ser qué? Ser el falo, lo cual es imposible.
Si tomamos el objeto a como causa, tomemos a su vez la idea de mascarada femenina, que consiste en sostener la apariencia de ser ese objeto que el otro quiere a título de semblante. Sostener ese objeto para convocar el deseo del otro. Para este sujeto, es importante que el otro lo busque, lo halague, lo desee. Hace tiempo atrás, una mujer que yo tenía en análisis decía que nada la conmovía, que todo la aburría y que lo único que tenía ganas era de seducir, que eso le daba sentido a su vida, que el otro la deseara. El halago masculino indica a la mujer que el objeto causa está de su lado y ahí está convocado en hacer jugar el juego del amor y del deseo. Con lo cual, esto sostendrá el fantasma masculino. Recuerden lo que decíamos del masoquismo femenino, ese enunciado de Lacan diciendo que se trataba de un fantasma masculino. Esta mascarada femenina de convocar el deseo sostendrá el fantasma masculino, que tiende a objetalizar al otro, a aizarlo, porque recorta partes del cuerpo en la relación con el otro. Partes del cuerpo seductoras o atractivas, estamos hablando de causa de deseo.
Este movimiento de deseo funciona, en el caso del fantasma masculino que aíza, que convierte en objeto algunas partes del otro, en la medida que funcione la mascarada femenina, en la medida hacer semblante de tener ese objeto que causa. Hay un dilema con este sujeto, porque queda expuesto a tener que encarnar el objeto que causa y suscita el deseo, pero que al mismo tiempo abre a la fragmentación. Si abre a la fragmentación, el objeto queda muy expuesto o ella puede quedar como objeto. Esta condescendencia en relación al fantasma masculino hará funcionar el circuito del encuentro en cuanto funcione la mascarada femenina sosteniendo el fantasma masculino. Ahora, esto funciona como señuelo, como semblante. También está el amor que unifica y a partir de la condición de ser deseada, se alcanza el todo que se pretende ser para el otro, sensación buscada y muy plena en el campo del encuentro amoroso. Entonces, tenemos la diferencia en la denigración cultural respecto del tema de la mujer como objeto, a la importancia que tiene en el encuentro la mascarada femenina que hace de señuelo y semblante de algo que desea el otro, que lo genera y lo mueve.
Masoquismo perverso. Se trata de un tipo de masoquismo con mucha prensa en la cultura, en la literatura, en el cine. Un sujeto perverso en general no demanda un análisis, porque tiene una posición distinta al saber que el neurótico. El neurótico fácilmente supone un saber al otro y esto es imprescindible para empezar un análisis. Lo real de la vida -lo que no funciona- puede mover a alguien a consultar y esto es imprescindible para el inicio de un análisis, pero no es lo único. También tiene que estar la suposición de saber en el analista, que para eso va al analista. Esto que está en el neurótico no es tan frecuente en el sujeto perverso.
El sujeto perverso cree saber todo sobre el goce y en general funciona como el personaje de la satisfacción permanente y sin freno. Es “la voluntad de goce” de la teoría psicoanalítica, propia del sujeto perverso. Esta voluntad de goce y este saber del goce es algo que fascina al neurótico, porque el problema que tiene la estructura neurótica es que desea según la ley y eso es más acotado. El perverso aparece en un campo de goce mucho más amplio. Les recomiendo las películas “Nueve semanas y media” y “Las 50 sombras de Gray”. Hay otras mejor hechas, pero ambas películas plantean la propuesta de un camino de goce con escenas que se arman a propósito y otro que sigue eso, fascinado.
El perverso puede consultar a un psicoanalista, pero es difícil cuestionarle su goce. Consultan por cualquier tema como una ruptura de pareja, problema con los hijos. etc. Pero es difícil que consulte porque es masoquista, por ejemplo. Es por eso que no hay tanta literatura psicoanalítica al respecto.
El neurótico despliega su posición en el fantasma, dnde arma su relación al Otro. El sujeto perverso avanza sobre el montaje de eso en una escena. Esto es una diferencia muy importante. El perverso propone, instruye. Lo vemos en el masoquista perverso, que convence e instruye al otro. Algunos redactan contratos, que son muy interesantes. Hay un libro sobre masoquismo increíble, de Deleuze, La presentación de Sacher-Masoch. Masoch fue un escritor del siglo XVIII de cierta valía. Pasó a la posteridad a partir de que se tomara su apellido para denominar al masoquismo. Deleuze describe los contratos que firmó el personaje del libro, Severino, con Wanda, en donde se ve con mucha claridad los elementos que debían estar en la escena masoquista. En estos contratos se leen los elementos sustanciales del sujeto masoquista, por ejemplo el montaje reglado de la escena, la monotonía que tiene la misma. La escena se tiene que repetir una y otra vez. La escena perversa inscribe una ley a ese goce, por eso el mismo contrato es una ley. Lo que allí se inscribe es el sometimiento y la devoción del sujeto. Se ve allí la ausencia de amor y la falta de acto sexual tradicional. Todo eso está descrito en esos contratos, además de las reflexiones de Deleuze.
Decíamos que el neurótico estaba en relación a su fantasma y por el otro el perverso, que avanza haciendo una escena en relación al fantasma. Lacan decía que al neurótico el fantasma le va como las polainas al conejo, es decir, si quiere avanzar sobre eso va a tropezar o va a tener miedo. Por eso fascina mucho cuando alguien aparece sin detenerse ante estos tropezones y constituye la escena en toda su dimensión.
Lacan hace una precisión en relación al ofrecimiento que tiene el masoquismo hacia el goce del Otro, lo cual es fantasmático. Lo que el fantasma vela y lo que en realidad el masoquista busca es la angustia del Otro a través de identificarse al objeto a. Como resto, el perverso se identifica al objeto, como despojo, como humillación, denigración o basura. La perversión está en relación a la renegación de la castración, mientras que la neurosis está en relación a la represión. La renegación del masoquista perverso se da en identificarse y ser objeto resto, lo que hace es restituirlo a la estructura y así reniega que a ella le falte algo. Esto que falta, él lo restituye por la vía de hacerse ese objeto. Se trata de un objeto denigrado, de despojo.
Cuando se piensa al partenaire del masoquista perverso, se piensa popularmente en uno sádico. No necesariamente es así, porque no hay complementariedad sádico-masoquista. Esto es porque si el partenaire del masoquista fuera un sádico, el masoquista se privaría de instruírlo, de convencerlo. El perverso, en el terreno de la seducción, va haciendo la puesta en escena de a poquito en un modo de convencer, de instruir. Este camino en un sádico es innecesario y este atajo no le entusiasma al masoquista. Hay que recorrer el camino, o sea, él va armando el montaje de la escena: el lugar, el látigo, los lugares, las reglas. Esas reglas siempre le otorgan todo el poder al partenaire, para poder hacerse objeto del Otro. Severino, el personaje de La Venus de las Pieles, una de las novelas más importantes de Sacher-Masoch, decía que esa mujer vestida de pieles y con látigo que lo humilla hasta hacer de él un esclavo, que es esa es su criatura. Pero para eso, tenía que montar toda la escena y hacer los contratos.
En general, el partenaire del masoquista perverso no se va a encontrar en el campo del sádico perverso, sino entre los neuróticos. El sujeto se va a fascinar con la propuesta, aunque no todo va a ser fascinación, sino que también va a haber un punto donde se angustie y se quiebre, como sucede en estas películas que les mencioné. Esto es porque el neurótico no aguanta la presencia de un sujeto transformado en despojo muy desvalorizado, en basura. La dificultad del neurótico con el perverso es la de avanzar por un terreno que no se rige según su deseo, sino que se rige por una ley que en principio fascina, pero es un territorio totalmente desconocido. Otra cuestión que puede generar el quiebre es sentir que queda atrapado en una escena fija, sin salida. La escena perversa -masoquista, sádica o la que sea- siempre tiende a tener una fijeza. Se arma la escena con elementos que no cambian. Entonces, el neurótico puede sentir que queda atrapado en una escena fija. Además, en la escena perversa no es tan importante la cuestión amorosa, por lo que el neurótico puede temer que al quedarse sin el recurso del amor pueda sentir que queda fácilmente descartable, lo cual no es sencillo de sostener.
Si un contrato determina la forma de derechos y obligaciones, en la firma explícita del consentimiento contractual, el personaje queda atrapado en los deberes. Esas cláusulas lo van reduciendo a un nivel de objeto y esa es la idea: un objeto residuo y desechable. El masoquista perverso trata de realizar esa identificación en esta mostración sobre la escena. Con ese procedimiento pone en juego la renegación de la castración.
Masoquismo moral. En contraste con la escasa demanda de análisis del masoquista perverso, el que puebla nuestra experiencia es el masoquismo moral. Yo lo llamo masoquismo neurótico. Tiene menos prensa y espectacularidad que el masoquismo perverso. Hay una desconexión entre su actitud y las escenas de sexualidad y también, la gran diferencia, es que el neurótico consulta porque le pasan cosas. Es cierto que esta cuestión de la posición de masoquista moral no aparece en la consulta con tanta claridad. Viene como cualquiera a plantear algo de su vida que no anda. En el transcurso del análisis aparecerá este posicionamiento fantasmático respecto a su identificación a ser un objeto más desvalorizado. Es el sujeto donde aparece más claramente la mortificación psíquica, en donde aparece la cuestión del maltrato del otro, o porque el destino y la vida… Aparece el lamento, tanto el maltrato sea de la pareja, de la familia, del trabajo, la vida misma. hay una cuestión de víctima permanente acerca de eso. No siempre les va a mal en su vida, pero en los autorreproches acerca de su posición ante el otro de lo que le pasa en la vida siempre aparece una necesidad de mostrarse mal y enfatizar al padecimiento, como si fuera el único e importante de la existencia. Pueden convertir un débil y cotidiano inconveniente en un drama terminal.
El masoquismo va más allá de una queja de la dificultad o la infelicidad común, como Freud decía. Es el padecimiento lo que importa, ya sea por circunstancias de la vida, en manos de alguien o circunstancias del destino. Se pone primer plano el padecimiento y se deja de lado cuando aparece algo donde el sujeto pueda ser valorado. Hay una fijeza que tiene el fantasma del masoquismo moral. Por ejemplo, un hombre relata peleas con su esposa acerca del tema de los hijos. Se divorcian, pasan 4 años y cuando tienen que reunirse para resolver cosas de los hijos, él cuenta lo que habló con su ex, pero de la misma manera que cuando estaba en la separación. Reproducía la escena donde él era maltratado y se llevaba la peor parte. La escena estaba intacta, él la mantenía igual.
Otra mujer, permanentemente sufría sus relaciones amorosas porque llegaba el momento donde el otro la dejaba. Ella decía quedar abandonada, en menos, que no estaba a la altura, etc. Después de un cierto trabajo, ella vuelve a salir con alguien y en un momento ella advierte que no lo amaba. Por primera vez en su vida, ella plantea el corte. Ahí ella cambia su posición subjetiva. Cuando ella se refería al corte, su tendencia era contar como que él la había dejado. Ahí está esa fijeza del masoquismo moral, del ser menos, del padecimiento.
Pregunta: ¿Qué relación hay entre masoquismo moral y superyó?
A.F.: El masoquista moral tiene permanentemente el peso de la culpa, las auto prohibiciones, los autorreproches. No son conceptos equivalentes, sin embargo.
Pregunta: ¿Cuál es el lugar del analista?
A.F.: El masoquismo moral es inconsciente, no es un anhelo yoico. En la transferencia, hay que tener cierto cuidado de no caer lo que en el lazo social sucede: se los reprende por su actitud de ponerse en menos y no moverse para ser más valiosos. Ahí quedamos fuera de la posibilidad de intervenir en un piso diferente del que está en juego, que es la construcción del fantasma. El paciente ignora la construcción de su fantasma masoquista, por eso decimos que es inconsciente.
Pregunta: ¿Cómo es que el masoquista perverso busca la angustia del otro?
A.F.: Lo que aparentemente busca es el goce del otro, pero lo que verdaderamente busca es la angustia. Esto es porque la angustia del otro viene a encarnar el objeto que finalmente cubra la castración del Otro. Este es el circuito que cierra, a partir de la angustia del otro. Es lo que le confirma que él es el objeto basura que falta para cubrir la castración y renegar de ella.
La diferencia entre masoquismo moral y perverso es que el primero encarna al objeto desde el fantasma, mientras que el segundo lo hace desde la escena.
Pregunta: ¿Cómo diferenciar masoquismo de las melancolías, en el sentido del sujeto como resto?
A.F.: En la melancolía la identificación al objeto es masiva como ruina y caída, no como humillación. El manto que cubre al melancólico no solamente es sobre sí mismo, sino sobre el mundo. Lo que para un melancólico podría cumplir con ese objeto ruinoso podría ser tirarse por la ventana, por ejemplo. Hay mucha diferencia entre una posición y la otra, la identificación en distinta.
Pregunta: (pregunta por el fantasma masculino)
El fantasma masculino plantea la cuestión del búsqueda del objeto, en relación al masoquismo femenino, que llega a enunciarse como “Haz de mi lo quieras”, es decir, un objeto ofrecido a la entrega.