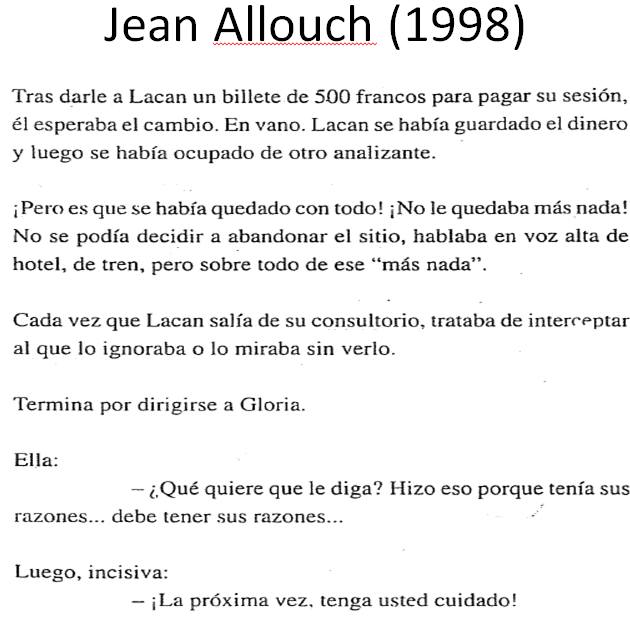Hay situaciones de borde entre la psicología y el ámbito legal que ameritan tener ciertos conocimientos, lamentablemente poco trasmitidos en el ámbito académico de grado. Por ejemplo, ¿Qué situaciones ameritan denuncia y cuáles quedan guardadas bajo el secreto profesional?
1- Hay un mito relacionado con la "superioridad" del Poder Judicial sobre nuestra práctica.
A los equipos de guardia de Salud mental, por estar insertos y ser partes del sistema de salud, se les suele pedir respuesta desde diferentes dispositivos y actores. Esta respuesta suele pedirse "de manera urgente" y suele estar inscripta en un discurso de superioridad.
Sin embargo, un psicólogo que trabaja en salud no es un perito, de manera que no es un operador de la Justicia. No obstante, como agentes de salud deben dar respuesta, la cual será incluída en un expediente judicial. Aunque al psicólogo le llegue un oficio, una de las respuestas que se podría dar es que la pregunta no es pertinente al ámbito donde se la está realizando.
El poder judicial es uno de estos actores. El psicólogo (u otro profesional de la salud) debe tener en claro que no hay por qué responder a cualquier pedido ni de cualquier manera. También debe saber que, en muchas ocasiones, si es pertinente, los equipos pueden y deben no dar respuesta, siendo esa la intervención adecuada.
Lo único que un psicólogo puede responder son informes de riesgo e informes de estado actual. Todo el resto de las preguntas no son pertinentes a un equipo de guardia. Ej: determinación de capacidad, evaluación de capacidad parental, psicodiagnósticos, art 34, 77, 78... etc.
En los equipos de salud mental, esto se eleva siempre por vía jerárquica. Debe dirigirse correctamente, consignando horas, fechas, firmas del equipo completo.
2- El Juez no puede relevar al profesional de la salud del secreto profesional en el ámbito asistencial.
El secreto profesionales un deber que obliga a ciertos profesionales a no revelar o develar a terceros lo que se ha conocido en el ejercicio de la profesión (art. 156 CP). Solo exime guardarlo la justa causa, que es el riesgo para sí o para terceros. Esto responde a fundamentos éticos y legales.
Otra creencia extendida entre todos los profesionales de la salud de que si un Juez llama al profesional y lo releva del secreto profesional, el psicólogo -en este caso- puede contarle al Juez ó hacerle un informe respondiendo a lo que éste solicite. Esto es ilegal.
Aclaremos algo: en el ámbito pericial, el secreto profesional no existe para la persona como en el ámbito asistencial de un paciente. De manera que en el primer caso, una pericia, el Juez puede pedir los protocolos de los tests tomados, por ejemplo. Pero en el ámbito asistencial, aunque el Juez citara al psicólogo a una testimonial, sólo puede hacerlo con el permiso del paciente.
En la relación agente de salud - paciente, es este último el dueño el dueño sobre el secreto profesional y no el Juez. Se trata de un derecho personalísimo que el Juez no puede relevar.
3- "Justa causa" no es cualquier cosa.
La justa causa que exime del secreto profesional es únicamente el riesgo inminente para sí o para terceros.
Si un paciente cuenta en su sesión que mató a una persona y la tiene enterrada en el jardín de su casa, no hay que denunciarla. Esto es simplemente porque la persona ya se murió, no hay un riesgo que pueda ser prevenido. En cambio, si viene una mujer y dice que cometerá un homicidio, ahí debe denunciarse. La justa causa es prevenir que dañe a un tercero.
La regla es: no se puede hacer nada con lo que ya sucedió. Si un paciente cuenta que está triste porque hace dos meses abusó de su sobrino, en principio no correspondería abusar porque pasó. Aunque el abuso sexual nos caiga peor que el homicidio, en lo legal, que un paciente haya abusado de alguien no hay que denunciarlo. Distinto es cuando el paciente dice que volverá a hacerlo, o que lo hace habitualmente y cuida a ese menor (ahí hay riesgo). El tema es que ese ser humano tiene derecho a la salud para trabajar eso, accediendo a un profesional.
Ahora, secreto profesional no quiere decir que un psicólogo no haga nada con eso que fue contado en la terapia. Se puede trabajar para que el mismo abusador del ejemplo haga la denuncia.
Por otro lado, los profesionales no denuncian por violencia doméstica cuando escuchan que un paciente que es padre no pasa la cuota alimentaria, y eso es un delito cometido en el momento contra niños, niñas o adolescentes, que es una violencia tipificada en el código. Este último caso es más denunciable que el paciente que mató o abusó.
La "justa causa" excluye el padecimiento mental. Si un esquizofrénico dice que las voces le ordenan matar, ahí lo que corresponde es una internación y no una denuncia.
Veamos un caso de resguardo del secreto profesional:
Una psicóloga atiende en la guardia a una niña, que cuenta que fue abusada por su padre. La psicóloga denuncia al padre, por pedido de la madre que no se animaba a hacer la denuncia. A la profesional le llega la siguiente citación.
La profesional se presenta en la comisaría para declarar en el marco de la causa Fulana... Y la psicóloga le pide al policía la autorización de los padres (o a la madre) para levantar el secreto profesional. El policía llama al Juzgado y la secretaria dice que el Juez le levanta el secreto profesional. La psicóloga le explica a la secretaria, por teléfono, que el secreto profesional es del paciente y que el Juez no puede levantarlo, que en el caso de los menores, es la madre, padre o curador quien lo hace y que por tratarse de un derecho personalísimo, no lo puede relevar el Juez.
La psicóloga dice que no se está negando a declarar, sino que lo hará cuando la madre autorice a levantar el secreto profesional de la menor. La profesional se queda con esta constancia:
Como vemos, la profesional ha resguardado el secreto profesional de su paciente.
4- Entonces, ¿qué se denuncia?
Así como hay que guardar secreto profesional ante algunas situaciones, los profesionales tenemos la obligación de denunciar otras:
Cuando el menor denuncia abuso sexual y lesiones, corresponde denunciar.
Hay casos de violencia de género que se denuncian y otros no. Si una paciente cuenta un hecho de violencia en el que ella es víctima y ella no quiere denunciarlo, no se debe denunciar. Hay un principio de derecho que rige que es el de autonomía, el derecho a decidir qué hacer con su vida. Eso no quiere decir que el terapeuta no trabaje para ampliar la red del paciente, llamar a algún pariente, etc.
La única situación de violencia que puede denunciar un profesional de la salud sin autorización de la mujer adulta autónoma, son las cuestiones donde haya habido lesiones graves o gravísimas. Ejemplo, si a una mujer le sacaron cuatro dientes de un golpe, eso ya se considera grave. Lesiones graves y gravísimas implican que el curado dure más de 30 días. En estos casos de lesiones graves o gravísimas, el profesional debe denunciar aunque la paciente no quiera.
Se denuncian todas las lesiones en menores de edad y personas con discapacidad intelectual.
Ahora, en la Oficina de Violencia Doméstica de la SCJ, todas las denuncias que se toman pasan a penal, aunque la mujer no deseé denunciar. Esto es porque consideran que por encima de todo se encuentran las Convenciones de derechos humanos sobre el tema.