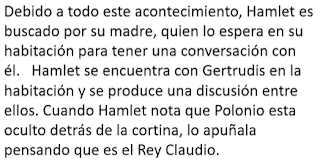Con ejemplos clínicos, la autora desarrolla la noción de “goce femenino” y señala cómo el superyó puede transformarlo en “estrago”. Y, ya en su relación con el hombre, la mujer puede asumir para él una función escondida, la de “sínthoma”, sin que ella ni él quieran saberlo.
Una mujer, al referirse a su primer amor en la adolescencia, dice que ella experimentaba algo muy extraño en el cuerpo. Cuando su pareja –un hombre mayor que había sido escogido como objeto de amor a partir de una referencia paterna– se acercaba, a una cierta distancia donde sus cuerpos aún no podían tocarse, todo su cuerpo comenzaba a temblar, sus piernas se debilitaban y sólo con dificultad se mantenía en pie, porque, como ella misma decía, todo su cuerpo comenzaba a gozar locamente. Esa pasión no duró mucho. El efecto de esa experiencia fue una defensa radical contra ese goce. Pasó a vivir dedicada al amor materno por su hija y descartaba constituir una pareja con un hombre porque “es difícil para un hombre vivir conmigo, pues cuando tengo un hombre preciso tener relaciones sexuales todos los días”. La defensa era: vivir sin un hombre.
Ese goce del cuerpo fue nombrado por Lacan como “goce femenino” a diferencia del “goce fálico”. Este último se experimenta de un modo puntual, localizado en un determinado contexto o en zonas específicas del cuerpo; está articulado a lo simbólico, marcado por la castración, por un límite. Es muy diferente del goce femenino, que no conoce límites ni zonas específicas del cuerpo, instituyéndose así como un goce desmedido.
Tanto las mujeres como los hombres pueden aproximarse al goce femenino. Sin embargo, como las mujeres no tienen pene se encuentran más abiertas a la posibilidad de experimentar ese goce del cuerpo. Los hombres tienden a ocuparse y a embrollarse con el funcionamiento de sus penes, que toman como referencia para su masculinidad, poniendo así una distancia al goce del cuerpo. Las mujeres, cuando comienzan a experimentar ese goce del cuerpo, tienden a asustarse por su fuerza incontrolable: ¿será que me estoy volviendo ninfómana? ¿Van a pensar que soy una puta? Temor muy presente en las mujeres ya que la voz del superyó toma, comúnmente, la forma de la injuria: “Puta”.
Son muchas las ocasiones en que una mujer podrá escuchar, desde la voz del superyó, la injuria silenciosa “puta”: cuando se presente muy disponible a las demandas sexuales de los hombres, o si son muchos los hombres con los que transó, o cuando es mujer de un solo hombre pero disfruta del placer sexual por demás, o si la frecuencia con la que desea tener sexo es mucha, o si es infiel al marido, o si usa ropa provocativa, en fin, una lista infinita de situaciones donde una mujer es tomada por su sexualidad. La voz silenciosa del superyó tampoco descansa cuando una mujer desiste de su sexualidad, sea por la vía de la maternidad, sea intentando ser santa o haciéndose la niña ingenua. Freud decía que los grandes moralistas que buscan la santidad son atormentados por la culpa y se sienten los peores pecadores, es decir que reprimir los impulsos sexuales no libra al sujeto de la culpabilidad impuesta por el superyó.
En las mujeres histéricas, la culpabilidad superyoica generalmente se mantiene en el registro del inconsciente. Aun cuando una mujer venga a decir “soy una mujer moderna y, por la tanto, soy dueña de mi cuerpo”, eso no significa que esté liberada de su superyó. La injuria superyoica puede advenir en el temor “pero ¿qué va a pensar él de mí?” o “¿qué va a pensar todo el mundo de mí?”. Así las mujeres proyectan en su pareja, o en “todo el mundo”, la voz de su propio superyó.
El goce femenino es solidario de una vivificación de la mujer, mientras que el goce del superyó conduce a la mortificación. El problema es que la gran mayoría de las mujeres se defiende del goce femenino porque el superyó, vertiente mortífera de este goce, tiende a infiltrarse fácilmente cuando se lo experimenta. En otras palabras, hay en las neurosis femeninas lo que Lacan denominó “estrago”, que corresponde exactamente a la infiltración de ese goce mortífero del superyó en el campo del goce femenino.
Hay relatos de mujeres en los que, si bien dicen de su experiencia en relación con el goce femenino, se trata de un goce femenino fuertemente infiltrado por el superyó y, como resultado, a la experimentación de un profundo éxtasis le sigue un estado de mortificación, culpa o devastación. Otros relatos de mujeres hablan de la experiencia de un estado avasallador poco común. Se trata de fenómenos que indican la entrada en la dimensión de la vertiente mortífera del goce del cuerpo. Así, una mujer no experimentaba ninguna sensación de libido con relación a sus actividades diarias: dar clases en la universidad, atender pacientes, ocuparse de su hijo. Su sensación era que ella no existía, era apenas un semblante de lo que intentaba demostrar para los otros, pues nada sentía en su cuerpo. Ella se sentía una cáscara vacía sin su ser. A la noche, cuando se desocupaba de sus quehaceres y se encontraba sola, experimentaba en su cuerpo la sensación de un horror tan profundo, tan terrorífico que sólo le advenía una significación: voy a morir. Así alternaba dos estados: un estado de ausencia de sí misma, también cuando estaba en contacto con sus parejas; y, cuando se encontraba sola, en contacto consigo misma, experimentaba todo su cuerpo tomado por una sensación de muerte. Este tipo de experiencia no es común: se trata de una travesía en el campo del goce mortificante, lo que generalmente resulta en un efecto de decisión subjetiva de salida del campo del estrago, operando una separación del goce femenino del goce mortificante al que estaba enganchado. Así, una mujer podrá usufructuar la experiencia del goce femenino extrayendo de allí una vivificación, además de pasar a tener condiciones subjetivas para no alojarse en el estrago.
“Sínthoma”
Lacan define el sínthoma (sinthome) como el modo singular de goce de cada uno. Se trata del goce del cuerpo, un goce sin ley que reside en el silencio, un goce esencialmente singular, privado, no transmisible ni compartido. En las neurosis, ese modo singular de goce se mantiene recubierto por la fantasía, al tiempo que es desvirtuado por las defensas, aunque manteniéndose como el eje que subsiste en lo real. Hablaré ahora de la mujer como sínthoma de otro cuerpo: la mujer como sínthoma del cuerpo del hombre. Pero, si ese goce es singular, ¿cómo una mujer podrá ser sínthoma del cuerpo de un hombre?
Cuando un hombre elige como pareja una mujer adecuada a sus condiciones de goce, esa mujer asume para este hombre la condición de funcionar como su sínthoma. Les traigo un ejemplo clínico. Un hombre, que tenía fuertes dificultades para asegurarse su virilidad, se casó con una mujer que le permitía sustentar frente a ella una posición viril. Sin embargo, restaba una cuestión inquietante: el temor de que ella deseara tener un hijo suyo, ya que él no se sentía en condiciones subjetivas para sustentar una paternidad. Cuando la conoció, ella ya tenía un hijo con quien él estableció una relación de compañerismo, satisfactoria para ambos pero que no correspondía exactamente a una posición de paternidad. El sólo pudo apaciguar el tormento relativo al temor de la paternidad cuando su mujer hizo una menopausia precoz, antes de los 40 años. ¿De qué modo esta mujer es sínthoma del cuerpo de este hombre? En la subjetividad de ella tiene que haber algo, ya que sólo después de conocerla pasó a experimentar una posición viril en el campo del sexo y el amor, y se decidió a casarse. Y ella respondió de modo efectivamente acogedor, al encarnar en su propio cuerpo la marca del sínthoma de él, cuando la menopausia precoz instituyó en su cuerpo el impedimento a la paternidad.
De este modo, ellos establecieron una pareja muy bien fijada, de tal manera que podríamos decir que, en este caso, hay una relación sexual, como dice Lacan en el Seminario 23: “Allí donde hay relación (sexual) es en la medida en que hay sinthome, esto es, en que el otro sexo es soportado por el sinthome. Me permito afirmar que el sinthome es precisamente el sexo al que no pertenezco, es decir, una mujer”.
En un texto más antiguo, La dirección de la cura y los principios de su poder, Lacan mencionó el ejemplo clínico de un paciente suyo que había presentado una impotencia frente a su amante y entonces “le propone que se acueste con otro hombre a ver qué pasa”. Esa misma noche ella tiene un sueño e inmediatamente se lo cuenta a él: “Ella tiene un falo, siente su forma bajo su ropa, lo cual no le impide tener también una vagina, ni mucho menos desear que ese falo se meta allí”. Lacan agrega: “Nuestro paciente, al oír tal, recupera ipsofacto sus capacidades y lo demuestra brillantemente a su comadre”. El inconsciente de la mujer produjo un sueño que funcionó para el hombre como una interpretación analítica reasegurándole su virilidad. Lacan señala, en ella, “la concordancia con los deseos del paciente, pero más aún con los postulados inconscientes que mantiene”. Al formular esta concordancia entre la mujer y los postulados inconscientes de los deseos del hombre, Lacan anticipaba lo que posteriormente formuló como mujer sínthoma del hombre.
Casados con el superyó
Hay otros casos de pareja sinthomática en los que se verifica una prevalencia de goce superyoico en la fijación del lazo. Algunos hombres buscan análisis subyugados por las quejas proferidas por su mujer, al punto de presentarse como culpables de todas las cosas de las que son acusados: se presentan alienados en el discurso de su mujer, sintiéndose siempre en deuda con ella, una deuda eterna, inextinguible, frente a la cual sólo él encuentra una posibilidad: torturarse. Uno de estos hombres, cuando se dio cuenta de las artimañas de su mujer para hacerlo sentir siempre culpable, y conociendo algunos términos psicoanalíticos, dijo: “Ahora sé que me casé con mi superyó”, nombrando así la vertiente sinthomática que su mujer encarnaba; él mantenía la convicción de su culpabilidad a pesar de ofrecerle a su mujer amor, sexo, fidelidad, los hijos que ella quería y su trabajo desmedido para aumentar el patrimonio para uso de ella. Este ejemplo clínico da noción del usufructo que la mujer extraía de la posición de sínthoma del hombre. Aunque tal usufructo puede cuestionarse desde una perspectiva ética, es también evidente que la culpabilidad cultivada en él era la condición para que se mantuviera la pareja. No siempre las mujeres se dan cuenta de la importancia que ellas tienen para el hombre en la condición de sínthoma.
Las mujeres, en su propia neurosis, pueden terminar encerrándose en el campo de la devastación. En ese mismo Seminario 23, Lacan dice: “Si una mujer es un sinthome para todo hombre, queda absolutamente claro que hay necesidad de encontrar un otro nombre para lo que el hombre es para una mujer (...) Se puede decir que el hombre es para una mujer todo lo que les guste, a saber, una aflicción peor que un sinthome (...) Incluso es un estrago”. El estrago es el gran tormento femenino en las neurosis, y lleva a la mujer a sentir, pensar y actuar contra su propio deseo de ser feliz en el amor.
En el estado de enamoramiento el estrago podrá advenir bajo el modo de un temor a sufrir, a perder el amor, a ser engañada, desvalorizada, temores superyoicos inconscientes sobre la sexualidad femenina. El estrago acaba produciendo un estado tan aprensivo que la estrategia utilizada por algunas mujeres para apaciguar ese tormento acaba siendo una trampa peligrosa. Muchas veces piensan que, para no perder el amor de su pareja, lo mejor sería convertirse en la Mujer que él desea, respondiendo a las demandas de él, a sus exigencias, y entregarse a ese servilismo de modo incondicional, otorgando a la mortificación su vida, sus posesiones, su ser, su cuerpo y su existencia.
Recibí en mi consultorio una mujer que no entendía por qué no había continuado su carrera universitaria en dirección al doctorado. Se presentó como feliz en su matrimonio, diciendo que había compañerismo y que las decisiones sobre la vida de la pareja eran siempre tomadas democráticamente en diálogos amistosos. El análisis le permitió constatar que esa versión sobre su casamiento, en la cual ella había creído hasta entonces, era una gran mentira. A través de la subjetivación de elementos hasta entonces inconscientes descubrió que los muebles y la decoración de su casa, que había decidido en conjunto con su marido, no correspondían en nada a su gusto, sino exclusivamente al gusto de él. Advirtió que los diálogos que mantenía con su marido eran sólo oportunidades para descubrir lo que él quería a fin de decidir conforme al deseo que ella suponía ser de él. Se dio cuenta de que no había hecho el doctorado para que su marido no se sintiera avergonzado con su propia carrera profesional, que ella consideraba mediocre. También se dio cuenta de que había engordado mucho para no sentirse bonita, intentando evitar el riesgo de desear y ser deseada por otros hombres. Un síntoma que la atormentaba y que había sido motivo de la demanda de análisis –despertaba en la madrugada sintiendo que estaba muriendo– mudó radicalmente: percibió que las reacciones corporales que experimentaba como preanuncio de muerte correspondían a intensos orgasmos, vividos en los sueños. Comenzó así a distanciarse del impulso de entregarse ciegamente a las demandas de su pareja, admitiendo para sí misma sus sueños y deseos olvidados, avanzando en la dirección de vivificar su cuerpo de mujer, antes mortificado por la devastación.
* Texto extractado del trabajo “Mujer, sínthoma del hombre”, que puede leerse completo en Virtualia, revista digital de la Escuela de la Orientación Lacaniana, Nº 28, julio de 2014, http://vir tualia.eol.org.ar/