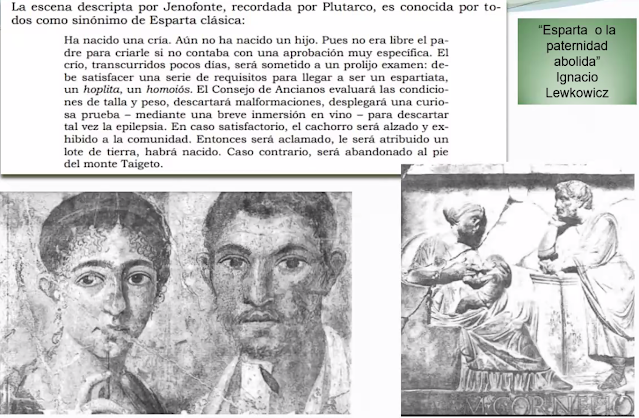La degradación de la vida erótica no es privativa del varón. Hoy vamos a hablar de la forma en que se juega en la mujer. Rodearemos el problema a partir del complejo de castración.
En nuestro recorrido por los textos freudianos sobre sexualidad, vimos el artículo —“La degradación de la vida erótica en el varón”— para ver cómo se da la degradación de la vida erótica desde el lugar del varón a partir de la pregunta por la impotencia psíquica.
Freud responsabiliza por la impotencia psíquica a dos factores: la intensa fijación incestuosa en la infancia y la frustración real en la adolescencia.
Surgieron preguntas de parte de ustedes sobre el camino de la mujer en este recorrido. ¿Cómo se da esto en la mujer?
Para las mujeres podemos ubicar dos motivos para la aparición de la frigidez: que el varón no cuente con toda la potencia o que luego de la sobreestimación por el enamoramiento, a partir la relación íntima, surja el menosprecio.
Vamos a hacer un breve recorrido que nos va a situar en un marco. Para rendir cuentas del devenir hombre o mujer, Freud convoca al Edipo. El mito funda la pareja sexual por la vía de las prohibiciones y los ideales de cada sexo.
¿Qué es una mujer para Freud?
El proceso de sexuación está determinado por el hecho de que para la niña la castración tuvo lugar (la madre no le dio, la hizo incompleta), y por eso surge la envidia del pene o penissneid. Así, se dirige al padre para que le dé, ya que él lo posee. La niña espera el falo, o sea, el pene simbolizado, del que lo tiene.
Se trata de cómo se ha subjetivado el “no tener” y los efectos de esta posición en la vida: cómo se las arregla la mujer con ese “menos”, dando lugar a inhibiciones, por ejemplo en el estudio o en lo laboral, a un sentimiento de inferioridad y menoscabo, a cierta posición de pobreza, de falta de recursos.
La feminidad de la mujer deriva, entonces, de su “ser castrado”.
La posición femenina la detenta la mujer cuya falta fálica la lleva a dirigirse hacia el amor de un hombre. En principio es el padre, después la pareja. El padre es el heredero del amor que primeramente dirigió a la madre.
Posición sexual y castración
En el ensayo “La significación del falo”, Lacan nos plantea la prevalencia del complejo de castración en el inconsciente y su consecuencia para la asunción de la posición sexual.
Dice así: “el complejo de castración inconsciente tiene una función de nudo, primero en la estructuración […] de los síntomas […], segundo en una regulación del desarrollo […], a saber la instalación en el sujeto de una posición inconsciente sin la cual no podría identificarse con el tipo ideal de su sexo, ni siquiera responder sin graves vicisitudes a las necesidades de su partenaire en la relación sexual, e incluso acoger con justeza las del niño que es procreado en ellas”.
La relación a la castración condiciona el lazo de una mujer con el hombre.
Dentro de lo que escuchamos en la actualidad las mujeres pueden evitar a los hombres, y cada vez más, hasta llegar a una maternidad sin hombres, donde la ciencia se pone a su servicio. En cualquier caso, esto no implica una liberación de la problemática fálica, o sea, no quedan fuera de la problemática de la castración.
Degradación de la vida erótica
Vamos a tomar el texto “El tabú de la virginidad” de Freud de 1927 para ver la degradación de la vida erótica desde el lado de la mujer.
Freud nos dice allí que el tabú se encuentra enlazado a las fobias que sufren los neuróticos.
Trae investigaciones sobre los primitivos: ahí donde hay un tabú, es donde se teme un peligro, un peligro psíquico. Freud ubica la importancia de la virginidad en el inconsciente, más allá de los cambios culturales, unido a la presencia de este tabú.
¿Por qué es importante la virginidad? El primer coito es un acto especial, ya que por la desfloración puede aparecer sangre. Por el horror a la sangre, podemos pensar una articulación entre virginidad y menstruación.
Freud nos muestra que no sólo el primer coito con la mujer es tabú, sino que la mujer en un todo es tabú. El varón tiene miedo de ser debilitado por una mujer, a quedar contagiado por su feminidad y no comportarse de manera viril. Esto se conserva hasta nuestros tiempos en los fantasmas neuróticos bajo enunciados como “me dejaste agotado”, “me hacés perder la cabeza”, etc.
Desde el lado de la mujer, el primer acto sexual tiene consecuencias que no son esperadas por ella. Muchas veces, permanece fría e insatisfecha, y necesita un largo tiempo para obtener satisfacción del acto.
Hay una razón de desengaño con respecto al primer coito, donde la expectativa —muy cargada por la prohibición— no coincide con lo que efectivamente ocurre. Cuando hablo de prohibición, me refiero mucho más allá del comienzo muy temprano de la mujer en el encuentro sexual, en los ecos inconscientes de la prohibición a la pérdida de la virginidad.
Se escucha también en algunas novias, que quieren mantienen oculta la relación y así sostienen el valor de una relación secreta.
La prohibición, lo secreto, como formas de expresión del tabú.
Con la primera relación sexual, se actualizan antiguos impulsos reprimidos y surgen elementos contrarios a la satisfacción sexual que espera la mujer.
La envidia fálica, que apunta al anhelo de un significante de la completud imaginaria.
El deseo inconsciente de castrar a un hombre, dejarlo impotente.
La hostilidad contra el varón.
Todos estos factores tienen como fundamento la historia del desarrollo libidinal. Los deseos sexuales infantiles persisten, fijados al padre o a un hermano que lo sustituye. El partenaire nunca es más que un varón sustituto. Nunca es el genuino.
Para que se desautorice a la pareja por insatisfactoria, importa la intensidad de la fijación a la figura paterna.
Desde el punto de vista del desarrollo, dice Freud, la fase masculina o de envidia fálica de la mujer, de envidia al varón, debe ser la que permite la hostilidad de la mujer hacía el varón, siempre presente en las relaciones entre los sexos.
El tabú de la virginidad no se ha sepultado a través de las épocas, permanece en el inconsciente. Está anudado a la historia del desarrollo libidinal de la mujer, a su posición frente a la castración: cómo fue tramitada la envidia fálica, qué montante de hostilidad y hostigamiento hacia el varón.
La clínica también nos muestra mujeres a las cuales no les resulta problemática la impotencia de su partenaire; es más, les viene bien. Puede existir una reacción de hostilidad, por ejemplo, en la que la mujer permanece en pareja, muy distanciada del hombre, donde no se juega para nada el deseo por él, pero sí la ternura.
Hostilidad, venganza, goce… problemáticas del complejo de castración para la mujer.