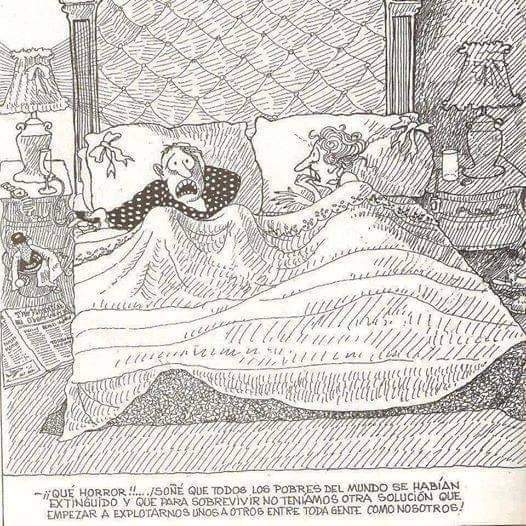La pregunta de esta reflexión debiera dar paso a otra, para despejar el supuesto valor universal: ¿en qué condiciones y casos podría el insomnio ser un síntoma?
jueves, 1 de agosto de 2024
Insomnio y síntoma
viernes, 18 de agosto de 2023
Pesadillas nocturnas en la infancia ¿Cómo intervenir frente a lo traumático?
domingo, 16 de octubre de 2022
Dificultades en el sueño en los niños: intervenciones clínicas
Dormir es una actividad humana muy importante. Nunca conviene preguntar cuán bien o mal duerme una persona, sino cómo es la cualidad de su vigilia. Es allí donde vemos si el sueño ha sido reparador o no.
Dormir una cantidad suficiente de tiempo es un pre-requisito para el aprendizaje y la conducta. Por definición, el sueño es un estado biológicamente regulado que restaura y revitaliza todo el sistema en todos sus niveles: endócrino, inmunológico, metabólico, físico y emocional (National Sleep Fundation, Cardinali 2008)
Los desórdenes del sueño están asociados, en todas las edades, con:
- Mayor incidencia de errores y accidentes. Ej. accidentes de tránsito.
- Somnolencia diurna y estados del humor alterados.
- Ineficiente desempeño ocupacional (laboral, aprendizaje).
Al pensar una desregulación conductual y/o emocional, deberíamos tener como hipótesis la existencia de un desorden del sueño. Junto a un niño que no duerme, suele haber una familia que tampoco duerme, de manera que se afecta toda la salud del grupo familiar y no solo la del niño.
Los efectos del mal dormir en el funcionamiento cerebral y las funciones orgánicas son:
- Disminución de los umbrales de estrés.
- Reducción de la energía vital.
- Producción hormonal alterada.
- Debilitamiento del sistema inmune e ineficiente capacidad para sanarse.
- Función cognitiva disminuida y reducción de la memoria a corto plazo.
- Dificultades de autorregulación,
Las alteraciones en el sueño en niños son una frecuente preocupación reportada por los padres y a menudo interpretadas como conductas o hábitos mal adaptados. La incidencia de los problemas en el sueño de la población pediátrica es del 20% al 40%. En la población con niños con trastornos del desarrollo los trastornos en el sueño han sido estimados entre un 40% y 83% (Johnson, K.P y Mallow, B.A, 2006; Richdale & Schreck, 2009; Krokowiak y col., 2008). Esto se debe a que conciliar el sueño y mantenerse dormido no es algo que se dé de manera automática, sino que es algo que se aprende durante la infancia. No es algo dado que un niño duerma bien, sino que es algo que aprenden en los primeros años de vida.
Factores evolutivos
Los estadíos del sueño comienzan antes del nacimiento. El sueño REM aparece a los 6-7 meses de gestación y el no REM a los 7-8 meses de gestación. para el octavo mes gestacional, hay una estructuración completa del sueño, indicando buena coordinación córtico-subcortical.
Los recién nacidos entran en fase REM inmediatamente después de quedarse dormidos. A los 3 meses, el niño entra en no REM primero, patrón con el que continuará por el resto de su vida. En el recién nacido normal las fases de sueño REM superan al 50% total del sueño, esto indicaría la importancia de esta fase en el desarrollo cerebral. Las alteraciones de cualquier tipo a este nivel podrían intervenir en la modulación cerebral.
Cantidad de sueño en niños y adolescentes
Recién nacidos: 16 a 20 hs. por día, en períodos de sueño de 3 a 4 hs.
A los 6 meses de vida, el promedio de sueño total es de 14,2 hs. El período de sueño nocturno llega a 6 horas y hay varias siestas.
De 1 a 3 años, el sueño total declina a 13,2 hs. por día. El sueño diurno es consolidado en una sola siesta, en general por la tarde. Aquí las rutinas del sueño son importantes. Hay apego a ciertos juguetes (para conciliar y sostener el sueño) y aparecen los miedos nocturnos.
Edad prescolar (3 a 5 años): La mayoría de los niños suprime la siesta hacia los 4-5 años. Es esencial el mantenimiento de las rutinas de sueño; aparecen las parasomnias: terrores, pesadillas, bruxismo, etc.
Años escolares y pre-adolescencia (6 a 12 años): El sueño total a los 9 años es de 10,2 hs. A esta edad, durante el día el niño está muy alerta, casi no hay somnolencia diurna.
Adolescencia: Declina el sueño a 9 hs. hacia los 13 años. Necesitan dormir 9-10 hs, pero duermen generalmente 7 hs. por noche.
El conocimiento de esta evolución nos permite valorar el sueño según la edad del niño y tener una idea de la cantidad de horas que tienen que dormir.
Trastornos del sueño en la infancia (en todos los niños)
La somniloquia, hablar en voz alta, aparece en el 32%.
Las pesadillas: 31%.
Sonambulismo: 28%.
Insomnio: 23%
Enuresis: 17%
Bruxismo: 10%
Ronquido: 7%
Terrores nocturnos: 7%
Síndrome de apnea obstructiva: 1-3%
Estos niños demuestran respuestas atípicas a la estimulación sensorial y diferencias en el dormir respecto a sus pares en el desarrollo típico.
La sensibilidad y dificultades en el procesamiento sensorial han sido sugeridos como un factor contribuyente a los problemas de sueño que estos niños experimentan, especialmente en niños que exhiben hiper respuesta y tienen dificultades de "gating" o filtrado sensorial de los estímulos del ambiente (Reynolds & Lane, 2011). Son niños que se despiertan por cualquier sonido, por ejemplo.
Los factores que reducen nuestra habilidad de dormir y permanecer dormidos son:
- El estrés, que es más marcado en los niños con trastornos del desarrollo.
- Diferencias en el humor y la emoción. Ej. rabietas, berrinches.
- Excesiva estimulación desde el ambiente y ambientes no familiares, que hacen que el niño no pueda lograr un estado de confort y relajación.
- Estimulación de la glándula pineal por la luz, por el uso de luz artificial. En la práctica revisamos el uso de pantallas, el uso de luces para los niños.
- Imbalances nutricionales (selectividad) e inmunes (alergias, asma y otros).
Los factores que mejoran el sueño y la habilidad de alcanzar estadíos del sueño reparadores son:
- Rutinas para el dormir.
- Ejercicio y actividad física (4-5 horas antes de dormir)
- Reducción del estrés, trabajando con la comunicación.
- Implicancia de la luz social, ritmos circadianos bien establecidos. Muchas veces los niños retrasan la hora de despertarse, perdiendo horas de luz, que es lo que ordena el ritmo circadiano.
- Una alimentación que sostenga la salud y el adecuado funcionamiento de nuestro sistema gastro-intestinal e inmunológico.
Conclusiones:
Es de especial relevancia en la infancia la evaluación de las alteraciones del sueño por ser un período crítico en el desarrollo y evolución del ser humano.
Tener en cuenta que el infante y el niño cuentan con muy poca capacidad de expresión de sus dificultades y tiene menor influencia o control sobre el entorno humano y el medio ambiente. Son los adultos que rodean al niño quienes pueden observar y ayudarlos en estos problemas. Esto es aún más marcado en niños con dificultades en el desarrollo, por la significativa implicancia en las alteraciones cerebrales y desarrollo cerebral.
Pautas y estrategias para el sueño y el dormir
Higiene del dormir. Establecer un horario para dormir que sea constante y temprano. Considerar que el niño tenga por lo menos 10 a 12 horas de sueño.
Estructura: el horario entre la cena y la hora de dormir debe ser un tiempo organizado, estructurado y calmo. Evitar actividades como lucha, saltar en la cama, etc. a la hora de dormir. No traer demandas a los niños en esos horarios. Eliminar TV, compu ó video juegos a esa hora.
Rutinas. Rutinas para irse a la cama que sean predecibles y estables. Por ejemplo: baño, lectura de un cuento, etc. Hay que tener en cuenta las características del niño, quizá para algunos sea convenientes bañarlos a la mañana o al mediodía, pero no a la noche. Tener definido dónde el niño duerme, que no sea cualquier lugar de la casa (el living, el auto).
Conciliar el sueño es un proceso. Comenzar por lo menos 45 minutos antes de la hora que queremos que el niño esté durmiendo. Hay que ir reduciendo actividades, estímulos, ir aquietándose. Al niño le toma años dormirse a sí mismo y que si se despierta pueda volverse a dormir.
No llevar al niño a su cama ya dormido. Propiciar que se quede dormido en su propia cama.
Proveer oportunidades de juego acerca del dormirse fuera del horario de ir a la cama y en situaciones de no-estrés. para trabajar entre otros temas la ansiedad de separación.
Crear un organigrama rotatorio, de manera que los padres no estén deprivados de sueño y puedan sostener las rutinas e higiene del dormir.
En esta clínica hay que ser creativos. A algunos niños los duerme el movimiento (mecedoras, el auto).
Fuente: Notas de la conferencia "Dificultades de sueño y del dormir en la niñez, una mirada desde la integración sensorial y PINE" - María Rosa Nico de la Escuela freduiana de Buenos Aires.
jueves, 2 de junio de 2022
Tratamiento de los trastornos del sueño
“En el sueño existe un proceso complejo de reorganización y restauración celular de vital importancia para la adquisición y aprendizaje de nuevas tareas”.
Estados de actividad del SNC:
Estado de vigilia | |
Sueño no REM |
|
Sueño REM | 20-25% del tiempo del sueño, se relaciona con el procesamiento de la actividad intelectual, aprendizaje, consolidación y recuperación de la memoria. Hay atonía muscular , excepto de los músculos oculares, respiratorios y del oído interno. |
CLASIFICACION TRAST.SUEÑO
Primarios:
DISOMNIAS.
Intrínsecas: Narcolepsia, hipersomnia, apnea del sueño, síndrome de piernas inquietas, insomnio idiopático.
Extrínsecas: Higiene inadecuada del sueño, insomnio de adaptación y de causa ambiental, inducido por sustancias.
Trastorno del ritmo circadiano: cambio de huso horario por viaje, cambio de horario de trabajo.
PARASOMNIAS:
- Trastorno del umbral para el alerta.
- Trastorno de la transición sueño-vigilia: trastorno rítmico del movimiento.
- Parasomnias asociadas con la fase de sueño REM: pesadillas, trastornos del comportamiento REM.
- Otras parasomnias: bruxismo.
TRASTORNO DEL SUEÑO SECUNDARIO A PATOLOGÍA MÉDICA Y PSIQUIÁTRICA:
- Patología médica: Tiroxicosas, asma, enfermedad cardiovascular.
- Patología psiquiátrica: depresión, manía, esquizofrenia, trastorno de ansiedad.
- Tratamiento no farmacológico: el objetivo es mejoramiento de las conductas y hábitos asociados con el sueño. Los efectos beneficiosos son evidenciables a más largo plazo que los efectos del tratamiento con medidas hipnóticas.
Pautas:
Evitar el consumo excesivo de alcohol y cafeína.
Evitar ingesta alimentaria importante inmediatamente antes de dormir.
Establecer esquema regular de sueño que contemple horarios de despertar temprano , con poca variación en días subsiguientes.
4. Interrumpir actividad laboral 30 minutos antes de dormir.
5. Realizar ejercicio aeróbico regular, pero no cercano al horario de dormir.
6. Evitar dormir durante el día.
7. Promover un ambiente agradable al momento de dormir: silencio oscuro y temp. adecuada.
8 En caso de no conciliar el sueño en 30 minutos , levantarse de la cama y sólo retornar en caso de volver a sentir sueño.
9. No forzar el inicio del sueño. Esto favorece estado de alerta.
10. Mínima exposición a estímulos luminosos a la hora de irse a dormir, para no favorecer la aparición de fase retrasada del sueño. Las luces de lectura y las computadoras no son suficientemente intensas para generar alteraciones del ritmo circadiano.
Tratamiento Farmacológico:
Para aquellos que cursan con insomnio: Benzodiazepinas , hipnóticos no benzodiazepínicos, antidepresivos sedativos, antialérgicos, melatonina.
Para aquellos que cursan con hipersomnia: psicoestimulantes.
Benzodiazepinas: Todas son igualmente eficaces ,reducen latencia al inicio del sueño, incrementan el tiempo total del sueño, disminuye el número de despertares y mejoran calidad de sueño.
Tener en cuenta características farmacocinéticas y características del insomnio.
Tener en cuenta los efectos adversos.
Hipnóticos no benzodiazepínicos:
Zolpidem( Somit)
Zopiclona (Insomnium)
Eszoplicona( Inductal, Novo insomnium)
Caracteristicas :
Efecto hipnótico similar a las BZD, pero no poseen efectos ansiolíticos, ni miorrelajante, sólo para tratamiento a corto plazo.
Por semivida corta no producen efectos residuales y trastornos en el desempeño psicomotor, menor alteración en la memoria anterógrada
Conservan arquitectura del sueño.
Antidepresivos sedativos: se los utiliza en dosis menores que para el tratamiento de trastornos afectivos. Pueden agravar bruxismo (IRSS), síndrome de piernas inquietas( ATC).
Trazadona ( Taxagon ), Mirtazapina ( Remeron , Comenter), Amitriptilina( Tryptanol)
Antialérgicos: Se indican en pacientes con intolerancia a las BZD o cuando están contraindicadas. Son menos eficaces para reducir la latencia, si bien mejoran el tiempo total de sueño. Difenhidramina( Benadryl), Prometazina( Fenergan)
Otros : Melatonina, psicoestimulantes( metilfenidato, modafinilo)martes, 28 de diciembre de 2021
"Una temporada en el infierno": Angustia y pesadilla
jueves, 20 de mayo de 2021
"Hallar el camino de retorno" (que no encuentra el psicótico): ¿Qué quería decir Freud con esa expresión?
martes, 6 de abril de 2021
Retiro, retorno y retracción...
sábado, 10 de octubre de 2020
La Angustia ¿por qué es un huésped no invitado?"
La angustia "como huésped no invitado" aparece en la obra de Freud Inhibición, sínbtoma y angustia. Ese artículo, Freud comenzó escribiéndolo como "Inhibición y síntoma". El libro de Ilse Grubrich Simitis Volver a los textos de Freud tiene de subtítulo "Dando voz a documentos mudos". En ese libro, hay borradores, apuntes y notas que Freud escribía para sus ulteriores escritos. Allí figuran títulos tentativos que Freud luego desechó. Por ejemplo, Inhibición y síntoma terminó siendo Inhibición, síntoma y angustia.
En el libro de Grubrich Simitis también hay notas que Freud se hacía a sí mismo como modo de recordarse cosas. Freud decía que solía olvidar con demasiada facilidad que todo lo oscuro es transferencia. Hay una nota que él pone y por carta se la dice a Ferenczi:
Es importante señalar que las teorías no se hacen. Tienen que caer en la casa como huéspedes no invitados mientras uno está ocupado investigando detalles.
Freud estaba investigando sobre la inhibición y el síntoma y como un huésped no invitado, apareció la angustia, dando lugar a la última teoría de la angustia en Freud: la angustia causa la represión.
La palabra huésped tiene una particularidad. Nietszche tenía un discípulo llamado Heinrich Köselitz, rebaustizado por él como Peter Gast. Gast, en alemán, significa huésped. Nietszche decía que era su modo de celebrar el doble sentido de la palabra huésped, que tanto en alemán como en otras lenguas sirve para designar a la persona que se aloja como a aquella que da alojamiento.
La angustia se aloja. ¿Qué aloja la angustia, si es que aloja algo?
Cuando Freud en Inhibición, síntoma y angustia dice que no es la represión la causa de la angustia (la primera teoría), eso lo lleva a reconocer que lo que había hecho hasta ese momento había sido una descripción fenomenológica y no una exposición metapsicológica de la angustia. En ese texto, puesto Freud a dar cuenta de la angustia desde otro lugar, él marca una diferencia entre el psicoanálisis y la filosofía. Dice que hay que dejarle a los filósofos la tarea de las cosmovisiones. Freud nunca se tentó por la protección que da una concepción del mundo. Lo interesante es que la angustia va a ocupar un lugar estructural en la teoría, distinción que Lacan también realiza en el seminario X de la angustia. Este seminario continúa la tarea de Inhibición, síntoma y angustia.
Lacan también el psicoanálisis de la filosofía y lo fundamental para producir esta diferencia es que la angustia no es sin objeto. Esto es lo más propio del psicoanálisis: el objeto. Cualquier otra concepción elimina lo que hay de real en esta práctica.
Recordemos que Freud, en Inhibición, síntoma y angustia nos dice que quería estudiar el síntoma, la lucha secundaria del yo contra el síntoma y la elección de la fobia -de Juanito- no fue un paso feliz, pues apareció la angustia y con ella, las complicaciones. La angustia extiende un velo sobre el estado de cosas. Freud dice que la angustia no es cosa simple de aprehender.
Lacan abre el seminario 10 de la angustia siguiendo estas huellas freudianas. En este seminario, no se interesa por la construcción de la fobia, que sería un modo de desangustiar y ponerle coto a la angustia via el significante. Recuerden que Freud dice que el camino de salid a la angustia es el síntoma. Lacan no se interesó en la construcción de la fobia, sino que tomó la mancha negra del caballo de Juanito, ese resto, para construir el objeto a.
El objeto a no es del orden del significante e irreduductible ese objeto al significante. La meta de Lacan en ese seminario es dar cuenta del objeto a. Así como solemos decir que los sueños son la vía regia para dar cuenta del inconsciente, la angustia lo es para dar cuenta del objeto a. No se trata de un objeto en el sentido de los objetos de la experiencia cotidiana, sino del nombre que Lacan le pone a la causa del deseo. No es ningún objeto. Hay distintos registros de la falta en psicoanálisis; no todo corre por cuenta del objeto. También tenemos al falo, el menos phi. El objeto a es un modo de nominación metafórica de ese hueco que siempre está delimitado por el movimiento pulsional. No es un objeto de la vida cotidiana, modelado según la imagen especular; el objeto a escapa de las leyes de la estética trascendental.
Lacan había hablado antes del objeto, pero en el seminario 10 de la angustia, emerge lo que implica el objeto a. Es un seminario con movimientos y variaciones. Freud comienza Inhibición, síntoma y angustia en un lugar y termina en otro. Lacan, en su seminario, también. Con la angustia, no se sabe dónde podemos caer.
Lacan dice que la angustia no es lo que la gente cree. Cuando dice eso, se refiere no solo a que la angustia es una excepción entre los afectos, sino que es el prototipo de los afectos, el afecto que no engaña y que además va a dar cuenta de la función que tiene. Lacan ubica, bajo la forma del afecto, es la preminencia del registro de lo real en este afecto.
A veces se habla de angustia, pero en realidad se trata de sentimientos displacenteros: desánimo, abatimiento, que con equivocada inmediatez se lo llama depresión u otros sentimientos displacenteros. Cólera, desesperación, desesperanza... Ninguno de todos estos sentimientos son equivalentes a la angustia. Freud decía que la angustia es una espectativa, un pre-sentimiento. La angustia es una presencia que anuncia que algo anda mal y a la vez en una ocasión para abrirse de otra manera y hacerse buenas preguntas.
Cuando alguien dice "Estoy angustiado", ya tomó distancia de ese punto de angustia, que es literalmente sin palabras. Cuando alguien toma distancia de ese punto de angustia, el punto desaparece dejando un rastro, un texto que interroga y hará posible la elaboración de lo que se rememore. Ese punto de angustia es evanscente. Nadie puede estar en la angustia y hablar de ella; ese caso ya da cuenta que lo desligado de ese punto de angustia se empieza a ligar. Esto es lo que torna a la angustia como inasible y a lo que Freud se refería cuando dijo que la angustia no era cosa fácil de aprehender.
Lacan extrae la definición de Freud de que la angustia es una señal. En la primera época de Freud, dice Lacan, la angustia le señaló algo a Freud. Cuando él dio cuenta de las neurosis actuales en su diferencia con las neuropsicosis de defensa, lo que dice de las neurosis actuales es que ahí no hay mecanismo psíquico. En relación a la angustia, a la neurosis de angustia, dice que ahí no hay representación. La angustia le permitió de entrada a Freud distinguir un campo por fuera de las representaciones: libido sexual traspuesta diectamente en angustia. En esta época, Freud construía una teoría del recuerdo y la angustia vino a marcar algo por fuera de la representación. Cuando lacan dice que esta primera presentación de Freud ya era una señal, es porque rescata esa fuerte intuición que tiene Freud de situar como fuente de la angustia el coito interruptus.
Lacan hace una proximidad entre el orgasmo y la angustia, lo cual da cuenta de distintas modalidades de la angustia, que son diversas entre sí.
La función de la angustia como señal de presencia
Lacan, en el S. X sostiene que la angustia tiene que ver con la presencia, la aparición, la manifestación específica del deseo del Otro. Para Lacan, el deseo siempre es deseo del Otro. Es en relación al deseo del Otro que el deseo del sujeto se configura, con las marcas de ese Otro. En Freud podemos pensar en la otra escena, que en cualquier formación del inconsciente soprende al sujeto, al dar cuenta de la alteridad fundante que opera en él.
Deseo del Otro significa que el deseo pasa siempre por el Otro, que no necesariamente es alguien. Habría que llamarlo "lo Otro", el lugar del lenguaje, que nos viene de afuera. Lo más íntimo nuestro nos viene de afuera y nos constituye. Es en este punto cuando Lacan dice que la angustia tiene que ver con la manifestación específica del deseo del Otro, que la angustia como señal adquiere valor. Es una señal en el yo, pero no para el yo. En la clase 11 de ese seminario, lacan dice:
¿Qué representa el deseo del Otro? Concierne nada más que a mi propio ser. Es decir, me pone en cuestión, me anula. Se dirige a mi como perdido, solicita mi pérdida para que el Otro se encuentre en ella. Es eso la angustia.
O sea, el sujeto pasa a estar cuestionado en su ser. Cuando uno tiene angustia, se siente oprimido, concernido, afectado en lo más íntimo de sí. No sé lo que soy como objeto para el Otro, no sé lo que soy, pero estoy a su merced. Además, no cabe duda que se trata de mi cuerpo ahí, de eso que soy y que está cuestionado. La angutia se siente en el cuerpo.
Para dar cuenta de la angustia en relación a la presencia, hay un eslabón indispensable que Lacan toma de Freud para dar cuenta de la angustia en relación a la presencia: Lo siniestro (unheimlich). Desde Lo siniestro, Lacan aborda y homologa estos términos, diferenciados por Freud. Hay indicaciones muy precisas sobre ese momento de entrada en el fenómeno de lo siniestro, o sea, eso que súbitamente irrumpe, lo que se manifiesta, esa dimensión de lo extraño y lo familiar a la vez y que hace que surja aquello que no puede decirse. Recordemos la imagen del jarrón especular virtual tal como lo presenta en el estadío del espejo. Allí se da cuenta que no todo el investimiento libidinal pasa por la imagen especular. Hay un resto que no pasa. Lo siniestro se produce cuando en ese lugar, caracterizado por la ausencia, aparece este objeto a.
¿Qué significa que el objeto a aparezca? Porque lo que aparece en invisible que organiza justamente el mundo de lo visible. Ese objeto no está en el cuello del jarrón. En la neurosis, en ese cuello se ubica la demanda del Otro, dándole lugar a lo familiar. A eso Freud lo nombra Heim, el hogar. Lacan dice que si esa palabra tiene algún sentido en la experiencia humana, es que ahí está la casa del hombre. Dice que el hombre encuentra su casa en un punto situado en el Otro, más allá de la imagen de la que estamos hechos. Encontramos la casa situada en el Otro, ese lugar representa la ausencia en la que estamos. Cuando se da esa aparición que hace que esa presencia invisible adquiera la forma de presencia, ahí pasamos del heim al unheimlich, que sería pasar de la demanda del Otro a esta aparición del deseo del Otro.
Hay angustia cuando aparece, en este marco, lo que ya estaba mucho más cerca en la casa (heim). Lacan dice que ahí surge algo, como un huésped desconocido que aparece en forma inopinada. El fenómeno de la angustia, entonces, es el surgimiento del unheimlich del marco. Esto permite dar cuenta que la angustia está enmarcada y esto la coloca en una filiación directa con la estructura del fantasma. Con lo cual, en la vacilación del fantasma habrá angustia. Esto que surge es una presencia tan íntima como extraña. Es intimidante, es un extraño al yo que hace de ese yo un cuerpo extraño. Ahí el sujeto experimenta la no autonomía, es la experiencia del doble.
La experiencia del doble, en el cine o en la literatura, podemos leerla con mucho más detenimiento. La literatura fantástica recorta ese instante de aparición, se detiene en ese instante de aparición, como se puede leer en los cuentos de Hoffmann, exacerva ese instante. Ese instante es fugaz, se da en detalles banales, donde se tiene un sentimiento de extrañeza y la escena del mundo se desvanece por un instante. Son momentos fugaces donde lo cotidiano es extraño. En la clínica, ubicamos aquí los ataques de pánico, en el modo en que suelen relatar como aparecen... y hasta la duda obsesiva. Son todas señales causadas por este objeto de la angustia, que se ubica entre lo familiar y lo extraño, dando lugar a una inquietante extrañeza.
Con todo este recorrido, Lacan puede decir que la angustia es sin objeto. Freud, en Más allá... hace las distinciones entre miedo, angustia y terror. Adjudica el miedo a un objeto ante al cual se siente miedo; a la angustia, como un afecto ante la expectativa de un peligro. En Inhibición, síntoma y angustia, Freud vuelve a decir que la angustia no tiene objeto. Lacan nos hace leer la frase anterior: la angustia es ante algo. Ese "ante algo" que la angustia opera como señal es leído por Lacan del orden de lo irreductible de lo real. Por eso, la angustia, de todas las señales, es la que no engaña: se trata de la traducción subjetiva de ese objeto a. Ahí estoy, me capto como objeto a causa del deseo del Otro y sólo puedo ser causa del deseo del Otro si he sido perdido para ese Otro. Acá Lacan sigue a Freud al sostener que solo en la pérdida se constituye el objeto en relación con el deseo.
En Inhibición, síntoma y angustia, Freud dice que la angustia es la señal ante la pérdida de un objeto. Hace una lista de esos objetos: la pérdida del pecho materno, la pérdida del pene, la pérdida de amor del superyó, etc. Hay un apartado en la adenda de ese texto, donde Freud hace unas articulaciones, marcando la diferencia entre angustia, dolor y duelo. Como si fuesen distintas formas de pérdida, podríamos decir, de transitar esa pérdida. Freud dice que el dolor es la genuina reacción ante la pérdida del objeto. La angustia es frente al peligro que esa pérdida conlleva. Aquí vuelve a aparecer ese desamparo del que inicialmente hablaba Freud, ese desamparo primordial que ahora amenaza desde el presente. Lo que deja en estado de desamparo es la presencia del deseo del Otro.
Lacan dice que la señal no es por una falta o una pérdida, más bien es señal de que se carece del apoyo que aporta la falta. Es decir, es señal de que la falta falta. Lo más angustiante que hay para un niño -dice Lacan- es la relación sobre la cual la relación de ese niño se instituye es la de la falta, porque solo desde ahí se puede producir deseo. Cuando esa relación con la falta se perturba cuando no hay posibilidad de falta, cuando tiene a la madre siempre encima. Lacan agrega, que en especial limpiándole el culo, que es el modelo de la demanda. No es la pérdida o la nostalgia lo que produce angustia, sino la inminencia.
Lacan interroga y discrepa con lo que Freud plantea como tope en un análisis. En Análisis terminable e interminable Freud utiliza una metáfora geológica, la roca de base, la angustia de castración, planteada como un límite infranqueable. Lacan corre esa roca. Es interesante que en ese mismo texto, Freud dice que la labor genuina de la tarea analítica es rectificar represiones originarias. Represión originaria, en el caso Schreber, está conceptualizada como la fijación del objeto de la pulsión. Es decir, objeto que luego será el objeto del fantasma. Es justamente en el análisis donde el sujeto puede intervenir en esa ficción, que Freud llama fantasía inconsciente, Lacan llama fantasma, donde la verdad encuentra para situarse. Una ficción que para Freud era embellecedora de lo traumático.
Así como Freud habla de la angustia de castración como roca, como límite, en Análisis terminable e interminable mismo dice que más allá de ese límite está la posibilidad de rectificar represiones originarias.
¿Cuál es la función de la angustia? En Más allá del principio del placer, cuando Freud se pregunta por la vida onírica de las neurosis traumáticas, esos sueños donde se repite el accidente y se despierta con terror, un renovado terror, un mismo nuevo terror cada vez, ¿Qué función tienen esos sueños, que procuran? Freud dira que recuperar el dominio de ese estímulo no ligado... y ligarlo. En Freud, la oposición entre energía libre y energía ligada juega un papel muy importante. La ligadura, en estos sueños, es posible gracias a la angustia que estos sueños provocan. Estos sueños traumáticos no eran sueños de angustia; en estos sueños aparece la angustia como desarrollo. Freud nos dice que solo a partir de ese desarrollo de angustia es que puede haber ligadura. Es decir, que entre en la malla del proceso primario. Sine sa angustia, sin ese desarrollo de angustia, no hay elaboración. La angustia pulsa para que pueda haber representaciones para vover a ligar.
Un viraje en el seminario 10...
Siguiendo con la función de la angustia, Lacan también plantea dos cuestiones: una relacionada con el interés de Lacan de construir el objeto; la otra, con la función de la angustia.
Construir el objeto le permite dar cuenta de los distintos momentos en que el objeto a ocupa en la estructura, que son diferentes. El objeto a va cumpliendo distintas funciones. No es lo mismo decir el objeto a como resto de la división del sujeto a decir el objeto a como objeto causa del deseo, el objeto a cedido... Hay una diferencia interesante que él hace en el seminario, en las últimas clases. Hace la diferencia entre el objeto parcial y el objeto caduco.
Lacan hace un esquema, donde muestra la operación donde el sujeto se constituye en el lugar del Otro. El Otro, como lugar del significante. En el primer pieso vemos el acceso del sujeto sin barrar (S) al Otro sin barrar (A). A partir de ahi, tanto el Otro como el sujeto quedarán barrados.
Fuente: Notas de la conferencia La Angustia ¿por qué es un huésped no invitado?" a cargo de la prestigiosa psicoanalista Alicia Majul. 6 de octubre de 2020.