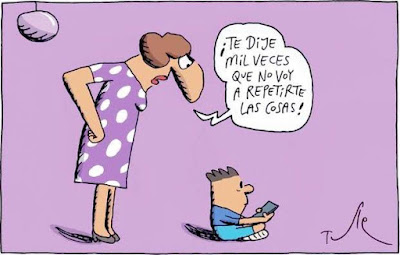por Lucas Vazquez Topssian.
El inicio del 2019 llegó con la propuesta del #10yearchallenge, en la cual el usuario debía compartir en las redes sociales dos fotografías: una del 2009 y otra del 2019. Los que participaron del desafío daban cuenta de cómo había cambiado su aspecto, y uno podría preguntarse qué más ha cambiado desde ese entonces. Vivimos día a día sin percatarnos de los pequeños cambios que se acumulan y hacen a nuestra vida y -por supuesto- a nuestra profesión.
La propuesta de hoy es hacer un recorrido por los últimos 20 años de Internet. No hay razón para ese número y definitivamente nada tiene que ver con el comienzo de la revolución digital, que se sitúa 10 años antes, a partir de la caída del muro de Berlín en 1989. Digamos, sencillamente, que desde aquel acontecimiento, los muros no han dejado de caer y podemos situar Internet como un decantado de todo este fenómeno.
Comencemos por el año 1999. Estamos exactamente a 4 años después de que Microsoft integrara en su Windows 95 a Internet Explorer. Desde esos años se ha venido popularizando la posibilidad de surcar la red y escribir las direcciones web. Por supuesto, de a una ventana por vez, porque las pestañas no aparecerán hasta dentro de unos años.
¿Vamos de compras? En 1999 cada vez más gente se estaba animando a comprar por Amazon, empresa surgida hacía 4 años, y de a poco se impuso una gran novedad: el comercio electrónico. La aparición de Amazon fue la antesala del comercio virtual en la que vivimos ahora. Entre los artículos de venta, encontramos desde hace un año las primeras cámaras fotográficas digitales, ¡de un megapixel!. Se trataba de cámaras fotográficas de baja resolución, dedicadas al público en general.
En 1999 también disponíamos del correo gratuito Hotmail, lanzado 2 años antes. Esta tecnología ya existía en la incipiente red de los años ‘60. En los años ‘70 se había inventado la arroba (@) para separar el usuario del dominio que aloja los mensajes. Además de que las cuentas de Hotmail eran gratuitas, sus usuarios no necesitaban tener un dominio para mandar mensajes. Millones de usuarios se registraron, masificando la comunicación. Además, durante este año Microsoft lanzó el MSN Messenger, que rápidamente comenzó a socavar el mercado de ICQ, cediéndole el liderazgo.
En 1999 Google cumplía apenas un año desde su lanzamiento. Se trata de un sistema creado por dos estudiantes de la U. de Stanford, Larry Page y Sergey Brin, que analiza los enlaces que conectan los sitios de Internet para hallar información de manera más efectiva. A partir de ahora, Google se posicionará, por su sencillez y utilidad, como el buscador más exitoso de Internet.
Finalmente, en 1999 se crea Napster, la primera red P2P de intercambio gratuito de archivos. Aunque Napster duró solamente 2 años, su influencia fue decisiva para cambiar radicalmente la industria de la música, víctima de la piratería, y sumirla en una crisis que duró más de 20 años.
¡Feliz año 2000! La humanidad sobrevivió al Y2K, aunque lamentamos que en 2 estados de Australia las máquinas validadoras de billetes de autobús no pudieran funcionar el 1° de enero. Pero no todo fue catástrofe: este año tenemos el primer teléfono móvil en integrar una cámara fotográfica, por parte de la compañía japonesa Sharp y J-Phone. Este teléfono-cámara es capaz de tomar fotografías con una resolución de 0.1 megapixeles para un display de 256 colores. Otra empresa, Sanyo, exporta esta novedad a Estados Unidos. En este año, se lanza la Playstation 2 (consola de juegos).
En el el año 2001 salió a la luz Wikipedia, una enciclopedia virtual que a diario se alimenta y corrige de los aportes de sus usuarios. Nacen las “wikis”, el modelo de creación comunitaria de contenido. La información trasciende de la elite de las editoriales y enciclopedias, pero a su vez queda sujeta al vandalismo y a los errores de contenido y de referencia.
A partir del año 2003, empezó el fenómeno de las redes sociales: Fotolog (2003), MySpace (2003), Facebook (2004) y LinkedIn (2006) y el novedoso sistema de comunicación con mensajes cortos, Twitter (2006). Todas estas plataformas permiten crear perfiles con información personal, fotos, videos, enlaces, gustos y hasta aplicaciones. Las relaciones sociales se reacomodarán progresivamente a este nuevo ágora y con ellas se actualizarán también distintas modalidades de acoso: aparece el cyberbulling, el grooming (pedofilia) y el acoso sexual por imágenes entre adultos.
En el 2004, apareció Firefox, el navegador de Mozilla que ofrecía una gran novedad: navegar por pestañas.
Youtube apareció en el 2005 y un año después es comprado por Google. Alimentado por la velocidad de la banda ancha, llega el auge lo de los videos por Internet. Progresivamente, esta plataforma fue ganándole terreno a la omnipotente y unidireccional televisión. Los jóvenes nacidos en esta época preferirán Youtube, que permite la interacción y los comentarios, dejando al televisor en segundo lugar. La fama también sufre un cambio: las celebridades se eligen democráticamente a gusto de la audiencia, como los casos de Justin Bieber y Lana Del Rey.
También en 2005 se creó Google Earth, un mapa con imágenes satelitales de alta resolución. Introduciendo el nombre de un lugar, se puede obtener la dirección exacta, un plano o vista del lugar.
El primer Iphone apareió en enero de 2007. Se trataba de un teléfono pura pantalla y sin botones, lo cual fue una verdadera revolución para la época. Durante ese año también aparece masivamente la conexión 3G para los móviles, como gran diferencia frente a la anterior tecnología. Con la llegada de Internet a los móviles, empezó la era smartphone.
En el 2008 apareció Chrome, el buscador de Google, que rápidamente se coronaría como rey de los navegadores, hasta el día de hoy.
A mediados de 2009 la empresa IPLAN comenzó a ofrecer FTTH a clientes particulares en Argentina, en respuesta a la demanda de soluciones nuevas para los usuarios, cuyos hábitos de usos ya habían cambiado. Las conexiones de fibra o FTTH nos permitieron hacer un uso más exigente de internet gracias a sus mayores velocidades. Esto posibilitó que los miembros de una familia pudieran estar conectados a internet simultáneamente, ya sea mediante juegos on-line, mirar series, etc.
El año 2009 también fue cuando la georreferenciación se volvió masiva. Esto implicó que a las dinámicas de las redes sociales se les sumara la interacción basada en el lugar geográfico donde se encuentra el usuario. Un ejemplo es Foursquare de Google.
El concepto de tableta ya existía en la ficción: en la serie Star Treck de los años 60, se podía ver a sus personajes utilizándolas. En 2010, la empresa Apple presentó el iPad (tableta), la cual alcanzó el éxito comercial. A partir de esta fecha, diversos fabricantes de equipos electrónicos han incursionado en la producción de este tipo de tecnología. Las tablets son computadoras portátiles, tienen pantalla táctil, y se las puede encontrar de diferentes tamaños. Durante este año también se desarrollaron dos sistemas operativos clave y funcionales: Apple y Android, destacados mundialmente hasta la actualidad.
En el año 2011 se estimaba que hay 2.100 millones de usuarios de Internet en todo el mundo. Al año siguiente, la estimación de usuarios aumentó a 2.400 millones. En 2011, América Latina y el Caribe obtuvieron las ventas más altas de la historia de teléfonos BlackBerry, cuya popularidad se debía a su aplicación BlackBerry Messenger (BBM), un sistema de mensajería instantánea.
La cultura del cortejo y las citas cambó con la aparición de Tinder en el 2012. Se trata de una aplicación geosocial que permite a los usuarios comunicarse con otras personas con base a segmentar sus preferencias para charlar y concretar citas o encuentros. Utiliza el GPS de los celulares y a partir de un simple deslizamiento de un dedo sobre la pantalla, se puede aceptar o rechazar el encuentro con una potencial pareja.
2012 también nos trajo Glass, el lanzamiento de Google de unas gafas que creó la primera realidad aumentada comercializada.
En cuanto a lo que en realidad aumentada se refiere, en 2016 Niantic lanza Pokémon Go, un juego de RA para móviles que alcanza un éxito sin precedentes en el género. Para jugar, hay que desplazarse físicamente por las calles, donde los pókemon están, e interactuar con otros jugadores.
Durante el 2016 los drones, surgidos del ámbito militar, invadieron el mercado. Se trata de vehículos aéreos no tripulados que en la actualidad logran evitar obstáculos y rastrear y fotografiar de forma inteligente personas, animales u objetos. Durante el 2018 en Argentina, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) debió lanzar una campaña de difusión para recordar dónde se puede (y dónde no) volar drones.
El boom de las bocinas inteligentes (smart speakers) se dio en el 2017. Se trata de parlantes inalámbricos y comando de voz con un asistente virtual integrado que ofrece acciones interactivas y activación de manos libres con la ayuda de palabras clave (ej. “Hey Google” para Google Home). Además de la reproducción de audio, permite controlar los dispositivos automatizados del hogar (termostatos, televisores, bombillos de luz inteligentes).
Por supuesto, este listado de datos históricos resulta incompleta y el lector seguramente podrá dar cuenta de otros hitos que le permitan pensar la subjetividad de esta época. El objetivo de esta recopilación no es otra más que situar pequeños cambios con grandes efectos, frecuentemente catalogados en términos de progreso. Sabemos que ni Freud ni Lacan eran progresistas, y ambos nos llevan a preguntarnos qué se pierde toda vez que creemos ganar. Lacan lo dijo así: "No hay progreso; lo que se gana por un lado se pierde por otro, y como no se sabe lo que se perdió se cree que se ha ganado".
.gif)